Fue el brillo. El cachorro
saltaba luminoso entre las patas polvorientas y ajadas de los pocos que
quedaban por allá: la miseria alienta la grieta, la talla; va arañando lenta, a
la intemperie, la piel de sus nacidos; la hace cuero seco, la cuartea, les
impone una morfología a sus criaturas. Al cachorro todavía no, irradiaba
alegría de estar vivo, una luz no alcanzada por la triste opacidad de una
pobreza que era, estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa.
Hambre no teníamos, pero
todo era gris y polvoroso, tan turbio era todo que cuando vi al cachorro supe
lo que quería para mí: algo radiante. No era la primera vez que veía uno,
incluso había parido a mis criaturas, y no es que no destellara nunca la
llanura. Refulgía con el agua, revivía aunque se ahogara, toda ella perdía la
chatura, corcoveaba de granos, tolderías, indios dados vuelta, cautivas
desatadas y caballos que nadaban con sus gauchos en el lomo, mientras cerca los
dorados les brincaban veloces como rayos y caían para lo hondo, para el centro
del cauce desbordado. Y en cada fragmento de ese río que se comía las orillas
se espejaba algo de cielo y no parecía cierto ver todo eso, cómo el mundo
entero era arrastrado a un vértigo barroso que caía lentamente y girando sus
cientos de leguas rumbo al mar.
Primero luchaban hombres,
perros, caballos y terneros huyéndole a lo que asfixia, a lo que chupa, a lo
fuerte del agua que nos mata. Unas horas después ya no había guerra, era larga
y era ancha la manada, cimarrón como el río mismo ese ganado ya perdido,
arrastrado más que arriado, dando vueltas carnero los carneros y todo lo demás;
las patas para arriba, para adelante, para abajo, para atrás, como trompos con
eje horizontal; avanzaban veloces y apretados, entraban vivos y salían
kilogramos de carne putrefacta. Era un cauce de vacas en veloz caída
horizontal: así caen los ríos en mi tierra, con una velocidad que a la vez es
un ahondarse, y así vuelvo al polvo que todo lo opacaba del principio y al
fulgor del cachorro que vi como si nunca hubiera visto otro y como si no
hubiera visto nunca las vacas nadadoras, ni sus cueros relumbrantes, ni toda la
llanura echando luz como una piedra mojada al sol del mediodía.
Lo vi al perro y desde
entonces no hice más que buscar ese brillo para mí. Para empezar, me quedé con
el cachorro. Le puse Estreya y así se sigue llamando y eso que yo misma cambié
de nombre. Me llamo China, Josephine Star Iron y Tararira ahora. De entonces
conservo sólo, y traducido, el Fierro, que ni siquiera era mío, y el Star, que
elegí cuando elegí a Estreya. Llamar, no me llamaba: nací huérfana, ¿es eso
posible?, como si me hubieran dado a luz los pastitos de flores violetas que
suavizaban la ferocidad de esa pampa, pensaba yo cuando escuchaba el “como si
te hubieran parido los yuyos” que decía la que me crió, una negra enviudada
más luego por el filo del
cuchillo de la bestia de Fierro, mi marido, que quizás no veía de borracho y lo
mató por negro nomás, porque podía, o quizás, y me gusta pensar esto aun de ese
que era él, lo mató para enviudarla a la Negra que me maltrató media infancia
como si yo hubiera sido su negra.
Fui su negra: la negra de
una Negra media infancia y después, que fue muy pronto, fui entregada al gaucho
cantor en sagrado matrimonio. Yo creo que el Negro me perdió en un truco con
caña en la tapera que llamaban pulpería, y el cantor me quería ya, y de tan
niña que me vio, quiso contar con el permiso divino, un sacramento para tirarse
encima mío con la bendición de Dios. Me pesó Fierro, antes de cumplir 14 ya le
había dado dos hijos. Cuando se lo llevaron, y se llevaron a casi todos los
hombres de ese pobre caserío que no tenía ni iglesia, me quedé tan sola como
habré estado de recién parida, sola de una soledad animal porque sólo entre las
fieras pueden salvar ciertas distancias en la pampa: una bebé rubia no caía así
nomás en manos de una negra.
Cuando se llevaron a la
bestia de Fierro como a todos los otros, se llevaron también al gringo de
“Inca la perra”, como cantó después el gracioso, y se quedó en el pueblo
aquella colorada, Elizabeth, sabría su nombre luego y para siempre, en el
intento de recuperar a su marido. No le pasaba lo que a mí. Jamás pensé en ir
tras Fierro y mucho menos arriando a sus dos hijos. Me sentí libre, sentí cómo
cedía lo que me ataba y le dejé las criaturas al matrimonio de peones viejos
que había quedado en la estancia. Les mentí, les dije que iba a rescatarlo. El
padre volvería o no, no me importaba entonces: tenía catorce años más o menos
y había tenido la delicadeza de dejarlos con viejos buenos que los llamaban por
sus nombres, mucho más de lo que yo nunca había tenido.
La falta de ideas me tenía
atada, la ignorancia. No sabía que podía andar suelta, no lo supe hasta que lo
estuve y se me respetó casi como a una viuda, como si hubiera muerto en una
gesta heroica Fierro, hasta el capataz me dio su pésame esos días, los últimos
de mi vida como china, los que pasé fingiendo un dolor que era tanta felicidad
que corría leguas desde el caserío hasta llegar a una orilla del río marrón, me
desnudaba y gritaba de alegría chapoteando en el barro con Estreya. Debería
haberlo sospechado, pero fue mucho después que supe que la lista de gauchos que
se llevó la leva la había hecho el capataz y se la había mandado al estanciero,
que se la había mandado al juez. El cobarde de Fierro mi marido, charlatán como
pocos, de eso nunca cantó nada.
Yo, de haber sabido, les
hubiera hecho llegar mi agradecimiento. No hubo tiempo. Por el color nomás,
porque había visto poco blanco y albergaba la esperanza de que fuera mi
pariente, me le subí a la carreta a Elizabeth. Le pasaría algo parecido a ella
también porque me dejó acercarme, a mí, que tenía menos modales que una mula,
menos modales que el cachorro que me acompañaba. Me miró con desconfianza y me
alcanzó una taza con un líquido caliente y me dijo “tea”, como asumiendo que
no conocería la palabra y teniendo razón. “Tea”, me dijo, y eso que en español
suena a ocasión de recibir, “a ti”, “para ti”, en inglés es una ceremonia
cotidiana y eso me dio con la primera palabra en esa lengua que tal vez había
sido mi lengua madre y es lo que tomo hoy mientras el mundo parece amenazado
por lo negro y lo violento, por el ruido furioso de lo que no es más que una
tormenta de tantas que sacuden este río.
Es difícil saber qué se
recuerda, si lo que fue vivido o el relato que se hizo y se rehizo y se pulió
como una gema a lo largo de los años, quiero decir lo que resplandece pero
está muerto como muerta está una piedra. Si no fuera por los sueños, por esas
pesadillas donde soy otra vez una niña sucia y sin zapatos, dueña sólo de dos
trapos y un perrito como un cielo, si no fuera por el golpe que siento acá en
el pecho, por eso que me angosta la garganta las pocas veces que voy a la
ciudad y veo a una criatura flaca, despeinada y casi ausente, si no fuera por,
en fin, los sueños y los estremecimientos de este cuerpo, no sabría si es
verdad lo que les cuento.
Quién sabe qué intemperie
hizo reflejo en Elizabeth. Tal vez la soledad. Tenía dos misiones por delante:
rescatar al Gringo y hacerse cargo de la estancia que debía administrar. Le
iba a venir bien que la tradujeran, contar con lenguaraz en la carreta. Algo de
eso hubo aunque creo que hubo más. Yo recuerdo su mirada de ese día: vi la luz
en esos ojos, me abrió la puerta al mundo. Ella tenía las riendas en la mano,
se iba sin saber bien para dónde en ese carro que tenía adentro cama y sábanas
y tazas y tetera y cubiertos y enaguas y tantas cosas que yo no conocía. Me
paré y la miré desde abajo con la confianza con que Estreya me miraba cada
tanto cuando caminábamos juntos a lo largo de los campos o del campo; cómo
saber de esa planicie toda igual cuándo usar el plural y el singular, se
dirimió un poco después: se empezó a contar cuando el alambre y los patrones.
Entonces no, la estancia del patrón era todo un universo sin patrón,
caminábamos por el campo y a veces nos mirábamos mi perrito y yo y en él había
esa confianza de los animales, encontraba Estreya en mí una certeza, un hogar,
algo que le confirmaba que lo suyo no sería la intemperie. Así la miré yo a
Liz, como un cachorro, con la certeza loca de que si me devolvía afirmativa la
mirada ya no habría nada que temer. Hubo un sí en esa mujer de pelo rojo, esa
mujer tan transparente que se le veía pasar la sangre por las venas cuando algo
la alegraba o la enojaba. Después vería su sangre congelada por el miedo,
burbujeando de deseo o haciéndole hervir la cara de odio.
Nos subimos con Estreya,
nos hizo un lugar en el pescante. Estaba amaneciendo, la claridad se filtraba
por las nubes, garuaba, y cuando empezaron a moverse los bueyes tuvimos un
instante que fue pálido y dorado y destellaron las mínimas gotas de agua que se
agitaban con la brisa y fueron verdes como nunca los yuyos de aquel campo y se
largó a llover fuerte y todo fulguró, incluso el gris oscuro de las nubes; era
el comienzo de otra vida, un augurio esplendoroso era. Bañadas así, en esa
entraña luminosa, partimos. Ella dijo “England”. Y por ese tiempo para mí esa
luz se llamó light y fue Inglaterra.
Fuimos lamidas por esa luz
dorada nuestras primeras horas juntas. Una very good sign, dijo y entendí, no
sé cómo le entendía casi todo casi siempre, y le contesté sí, ha de ser de buen
augurio, Colorada, y cada una repitió la frase de la otra hasta decirla bien,
éramos un coro en lenguas distintas, iguales y diferentes como lo que decíamos,
lo mismo y sin embargo incomprensible hasta el momento de decirlo juntas; un
diálogo de loros era el nuestro, repetíamos lo que decía la otra hasta que de
las palabras no quedaba más que el ruido, good sign, buen augurio, good
augurio, buen sign, güen saingurio, güen saingurio, güen saingurio,
terminábamos riéndonos, y entonces lo que decíamos se parecía a un canto que
quién sabe hasta dónde llegaría: la pampa es también un mundo hecho para que
viaje el sonido en todas direcciones; no hay mucho más que silencio. El
viento, el chillido de algún chimango y los insectos cuando andan muy cerca de
la cara o, casi todas las noches menos las más crudas del invierno, los
grillos.
Partimos los tres. No
sentí que dejara nada atrás, apenas el polvo que levantaba la carreta que era,
esa mañana, muy poco; avanzábamos despacio sobre una vieja rastrillada, uno de
esos caminos que habían hecho los indios cuando iban y venían libremente, hasta
dejar la tierra tan firme que seguía apisonada todos esos años después, no
sabía cuántos, sí que eran más que los que llevaba vividos.
En poco tiempo el sol dejó
de ser dorado, dejó de lamernos y se nos clavó en la piel. Todavía las cosas
hacían sombra casi todo el tiempo pero ya empezaba a quemar el sol del
mediodía, era septiembre y el suelo se rompía con el verde tierno de los tallos
nuevos. Ella se puso un sombrero y me puso uno a mí y fue entonces que conocí
la vida al aire libre sin ampollas. Y empezó a volar el polvo: el viento nos
traía el que levantaba la carreta y todo el de la tierra alrededor, nos iba
cubriendo la cara, los vestidos, los animales, la carreta entera. Mantenerla cerrada, preservar su interior aislado del polvo, lo
comprendí enseguida, era lo que más le importaba a mi amiga y fue uno de mis mayores
desafíos durante la travesía entera. Días perdimos plumereando cada cosa, era
necesario disputarle cada objeto al polvo: Liz vivía con el temor de ser
tragada por esa tierra salvaje. Tenía miedo de que nos devorara a todos, de que
termináramos siendo parte de ella como Jonás fue parte de la ballena. Supe
que la ballena era parecida a un pez. Algo así como un dorado pero gris,
cabezón y del tamaño de una caravana de carretas y también capaz de llevar
cosas en su interior, transportaba un profeta esa ballena de Dios y surcaba el
mar así como nosotras surcábamos la tierra. Ella cantaba un canto grave de agua
y viento, bailaba, daba saltos y echaba vapor por un agujero que tenía en la
cabeza. Me empecé a sentir ballena moviéndome tan suelta en el pescante entre
tierra y cielo: nadaba.
El primer precio de tanta
felicidad fue el polvo. Yo, que había vivido entera adentro del polvo, que
había sido poco más que una de las tantas formas que tomaba el polvo allá, que
había sido contenida por esa atmósfera —es también cielo la tierra de la
pampa—, comencé a sentirlo, a notarlo, a odiarlo cuando me hacía rechinar los
dientes, cuando se me pegaba al sudor, cuando me pesaba en el sombrero. Una
guerra le declaramos aun sabiendo que esa guerra la perdemos siempre: tenemos
los cimientos en el polvo.
Pero la nuestra era una
guerra de día a día, no de eternidades.
Apenas nos cruzamos con un
río con orilla, paró la gringa bueyes y caballos y carreta y nos sonrió a los
dos. Estreya le daba vueltas alrededor ondeandosé de la cola a la cabeza, el
amor y la alegría le brotan en bailecitos a mi perro. Nos sonrió Elizabeth, se
metió adentro de la carreta, yo todavía esperaba su permiso para entrar, no me
lo dio, salió inmediatamente con un cepillo y un jabón, y sonriendo y con
gestos cariñosos, me sacó a mí mis trapos, se sacó los de ella, lo agarró a
Estreya y a los dos nos metió en el río, que no era tan marrón como el único
que yo había visto hasta ese día. Se bañó ella misma, esa piel tan pálida y
pecosa que tiene, el pubis naranja, los pezones rosas, parecía una garza, un fantasma hecho de carne. Me pasó el jabón por la cabeza, me ardieron los ojos,
me reí, nos reímos mucho, yo bañé del mismo modo a Estreya y ya limpios nos
quedamos chapoteando. Liz salió antes, me envolvió con una tela blanca, me
peinó, me puso una enagüita y un vestido y al final apareció con un espejo y
ahí me vi. Yo nunca me había visto más que en el agua medio quieta de la
laguna, un reflejo atravesado de peces y de juncos y cangrejos. Me vi y parecía
ella, una señora, little lady, dijo Liz, y yo empecé a portarme como una, y
aunque nunca monté de costadito y muy pronto estaría usando las bombachas que
el Gringo había dejado en la carreta, ese día me hice lady para siempre, aun
galopando en pelo como un indio y degollando una vaca a facón puro.
La cuestión de los nombres
fue resuelta también esa tarde de bautismos. “Yo Elizabeth”, dijo ella muchas
veces y en algún momento lo aprendí, Elizabeth, Liz, Eli, Elizabeta, Elisa,
“Liz”, me cortó Liz, y así quedamos. “¿Y nombre vos?”, me preguntó en ese
español tan pobrecito que tenía entonces. “La China”, contesté; “that’s not a
name”, me dijo Liz. “China”, me emperré y tenía razón, así me llamaba a puro
grito aquella Negra a quien luego mi bestia enviudaría y así me llamaba él
cuando solía, cantó luego, irse “en brazos del amor a dormir como la gente”. Y
también cuando quería la comida o las bombachas o que le cebara un mate o lo
que fuera. Yo era la China. Liz me dijo que ahí donde yo vivía toda hembra era
una china pero además tenía un nombre. Yo no. No entendí en ese momento su
emoción, por qué se le mojaron los ojitos celestes casi blancos, me dijo eso
podemos arreglarlo, en qué lengua me lo habrá dicho, cómo fue que la entendí, y
empezó a caminar alrededor con Estreya saltándole a los pies, dio otra vuelta y
volvió a mirarme a la cara: “¿Vos querrías llamarte Josefina?”. Me gustó: la
China Josefina desafina, la China Josefina no cocina, la China Josefina es
china fina, la China Josefina arremolina. La China Josefina estaba bien. China
Josephine Iron, me nombró, decidiendo que, a falta de otro, bien estaría que
usara el nombre de la bestia mi marido; yo dije que quería llevar más bien el
nombre de Estreya, China Josephine Star
Iron entonces; me dio un beso en la mejilla, la
abracé, emprendí el complejo desafío de hacer el fuego y el asado sin quemar ni
ensuciar mi vestidito y lo logré. Esa noche dormí adentro en la carreta. Era un
rancho mejor que mi tapera, tenía whisky, ropero, jamones, galletas,
biblioteca, bacon, unas lámparas de alcohol, me fue enseñando Liz el nombre de
cada cosa. Y lo mejor, lo mejor a juicio de muchacha solitaria, dos escopetas y
tres cajones repletos de cartuchos.
Me abracé a Estreya, que
se había recostado con Liz, me sumergí en el olor a flores de los dos, tan
recién bañados todos, me envolví en esas sábanas que olían a lavanda, eso lo
sabría mucho después, entonces pensé que el perfume era algo tan propio del
género como la textura que me albergó esa noche y todas las de lo que sería, a
grandes rasgos y haciendo una división un poco extrema, el resto de mi vida.
Sentí el aliento de Liz, picante y suave ahí entre las sábanas perfumadas y
quise quedarme ahí, hundirme en ese aliento. No supe cómo. Me dormí en paz,
feliz, contenida por perfumes, algodones, perro, pelirroja y escopeta.
Mi Estreya, lleno de
destellos, casi azul de tan negro, dejaba de ser nuevo y aprendía casi tanto
como yo. Crecíamos juntos: cuando partimos, él me llegaba a las rodillas y yo
le llegaba a Liz a los hombros. Cuando llegamos, y no sabíamos que estábamos
llegando, él me alcanzaba la cintura y a mí no me faltaba mucho para ser tan
alta como ella. Lo recuerdo cachorro, en posición de gentleman, sentado
derechito con las orejas bajas, los ojos concentrados, el hocico húmedo,
todavía hoy es candoroso cuando se sienta confiado en el resultado de sus
buenos modales. Yo vivía con un candor semejante aunque empezaba a conocer un
miedo nuevo: si antes había vivido temiendo que la vida fuera eso, la Negra,
Fierro, el rancho, entonces temía se acabara ese viaje, esa carreta, el olor de
la lavanda, la forma de las primeras letras, la vajilla de porcelana, los
zapatos con cordones y tacones y todas las palabras en dos lenguas. Tenía miedo
de que apareciera la ira en la cara de Liz o algo más fantasmal agazapado atrás
de un médano, empezaban a aparecer los médanos, o entre las raíces de un ombú o
entre los bichos que rompían el silencio en la oscuridad; los bichos de la
pampa son noctámbulos, emergen de sus túneles y cuevas cuando la oscuridad
sube. Miedo de que algo me devolviera a la tapera y a la vida de china tenía.
Había pasado de lo crudo a
lo cocido: el cuero de mis botines nuevos era tan cuero como el cuero de la
silla de montar que tenía Fierro pero no era el mismo cuero. El de los zapatos
que Liz me regaló era bordeaux, era lustrado, era fino y se ajustaba a mis pies
como otra piel. No sólo fueron los shoes y su leather: fueron las sábanas y el
cotton, mi enagüita de silk que era de China, la verdadera China con chinas de
verdad, los pullovers, la wool: todo era otra piel sobre mi piel. Todo era
suave y era cálido y me acariciaba y sentía una felicidad a cada paso, cada
mañana cuando me ponía la enagüita y arriba el vestido y el pullover, me
sentía por fin completa ahí en el mundo como si hasta entonces hubiera vivido
desnuda, más que eso, desollada. Recién entonces sentí el golpe. Los golpes del
dolor de la vida a la intemperie, antes de estar arropada en esos géneros. Lo
sentí como un amor loco por mis vestidos, por mi perro, por mi amiga, un amor
que vivía con tanta felicidad como miedo, miedo de que se rompieran, de
perderlos, un amor que me expandía y me hacía reír hasta que me cortaba el
aliento y también me contraía el corazón y se volvía una solicitud extrema
hacia el cachorro y la mujer y los vestidos, un amor con vigilia de escopeta.
Era tan feliz como infeliz y eso era más que lo que nunca había sentido.
Wool usé mucha porque partimos
a principios de la primavera y todavía hacía frío y no creo haber contado
todavía que íbamos Tierra Adentro, al desierto.
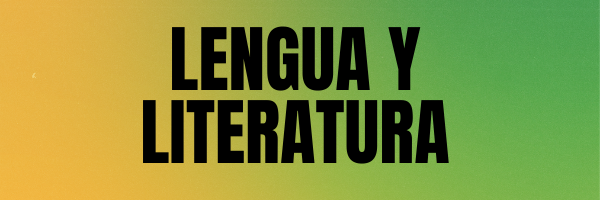
No hay comentarios:
Publicar un comentario