CAPÍTULO
1 VAS A TERMINAR EN BUENOS AIRES
“La sola mención de Buenos Aires hacía temblar a muchos
europeos.”
Donna J. Guy
Cerca del río el terreno hacía una pequeña hondonada donde
crecían unos cuantos árboles. En primavera el piso húmedo y frío se llenaba de
fresas silvestres; en otoño, de hojas secas. Y era otoño (una gris, amenazante
tarde de otoño) cuando Dina, acurrucada junto a un tronco, leía ensimismada,
ignorando el frío, envuelta en el chal que se había tejido tres veranos atrás.
Kazrilev, 2 de julio de 1926
Querido Diario:
El miércoles la tía Jaique me regaló tres rosas de su
jardín: una roja, dos rosadas. Las rosadas eran dos pimpollos tan bellos y
llenos de vida como yo misma, Los puse en el agua para que se abrieran. La roja
se abrió en seguida y la que me había parecido más fea fue pronto la más
bella. Los dos pimpollos vivieron hermosos, cerrados y frescos el miércoles, el jueves y el viernes,
A pesar de que les cambié el agua todos los días y les prodigaba todos los
cuidados, se negaron a abrirse. Ayer se empegaron a marchitar. Hoy están
muertos. Murieron con toda
su belleza escondida, dejaron pasar la oportunidad que les
di (¡incluso el sábado les cambié el agua a escondidas!). En cambio la rosa
roja recién hoy agoniza feliz. Se ha abierto tanto que me emociona mirarla. ¿Moriré
como las rosas rosadas? ¡Voy a cumplir dieciséis años y tengo tanto para dar!
Ahí están, caídas, fúnebres, pequeños pimpollitos mustios que desperdiciaron
la Oportunidadpor la que Dios los creó, por la que fueron cultivados,
recogidos, cuidados. ¿Terminaré igual que ellos, soltera, mi cuerpo intacto, a
espaldas de la vida?”
“En todo caso, si sigo acá voy a terminar con pulmonía”,
pensó Dina tiritando. Y también pensó en la ropa que se apelmazaba mojada,
lista para colgar, en la palangana, y en los gritos de la madre porque una vez
más desaparecía cuando se iba al río a lavar, justo ahora que el tiempo
cambiaba y las cosas ya no se secaban tan rápido como antes. Ya no era
primavera, definitivamente. “Hay libros más interesantes que tus penas”, se recriminó
incorporándose y guardando el Diario; muchas veces se consideraba a sí misma
soberbia, egoísta y decididamente mala.
Una hojita pequeña planeó muy cerca de su mano y tocó
tierra junto a su bota, con increíble delicadeza. Dina no supo por qué se le llenaron
los ojos de lágrimas. Le ocurría a menudo, porque sí, cuando estaba en los
días impuros.
Gris, frío y triste, el bosquecito era, sin embargo,
hermoso. El río murmuraba apenas a la vera, con ese verde profundo y oscuro de
las tardes nubladas. Las ramas se movían suavemente, las hojas caían casi en
silencio sobre un suelo que empezaba a volverse amarillo. La chica salió del
bosque con paso rápido y una opresión en el pecho. Dejó la palangana en tierra
y se lo tocó con las dos manos, respiró profundamente el aire frío, se detuvo
un instante para mirar su aldea desde allí. Las casitas bajas de Kazrilev, con
sus patios de tierra, sus establos, sus techos de adobe, las gallinas y los
gansos que cloqueaban, el edificio de dos plantas de la sinagoga, el único
—junto con la casa de Leibe, el carnicero— donde la madera resplandecía,
prolija y bien mantenida; más allá, las casas de los polacos, su iglesia, la
mansión del barón Kuszocki. Pobres y ricos, judíos y gentiles, todo le pareció,
una vez más, tan mezquino, tan estrecho. ¿Y ahí vivía el “buen judío” al que
sus padres querrían, tarde o temprano, entregarla? ¿Ahí iba a pasar ella su
vida miserable, rezando a Dios para que no le diera muchos hijos? Porque los
hijos se enferman y se mueren si no hay dinero. ¿Qué pasó, si no, con sus dos
primitos? 'A tía Jaique le quedaron cuatro. ¿Llegarían a grandes? ¿De dónde
tanto esfuerzo por traer tantos hijos al mundo?
Dina respiró hondo, largó el aire con fuerza para
descomprimir el pecho. Ajena a su angustia, su aldeíta, su stehtl, atardec^a en silencio, dulcemente,
una mansa bestia dormida que guarda silenciosa su veneno letal. ¿Era acá donde
iba a desperdiciar, como los pimpollos, su Oportunidad, la gran oportunidad de
la existencia, envejeciendo entre rituales religiosos en los que creía a medias
y un marido ignorante al que obedecer, un mediocre que consideraría locura o
pecado todas sus inquietudes, todas sus preguntas?
Estaba Iosel, claro, Iosel sí la entendía. Pero Iosel a
ella no le gustaba, aunque lo quisiera mucho. Y además tenía más dinero, sus
padres aspiraban a otra clase de novia. Igual, él ya les había avisado que se
iba a casar solamente por amor y cuando se le diera la gana. Se lo contó a Dina
con los ojos chispeantes, mirándola fijo. En esa mirada ella leyó la batalla
que había transcurrido, los gritos, la firmeza, y lo admiró al mismo tiempo que
le apenaba entender que ella era incapaz de responderle como merecía, como
seguramente deseaba. Iosel era feo, era invenciblemente pálido, de piel
demasiado grasosa y picada de viruelas, de barba demasiado rala. ¡Y sin embargo
sabía tantas cosas, era tan brillante, tan audaz! Su mamá odiaba a Iosel; su
papá no, pero le tenía un poco de miedo.
Iosel despreciaba el stehtl.
“¿Qué hay, acaso, en Kazrilev? De un lado, ignorantes embrutecidos y
fanáticos”, decía refiriéndose a los polacos; “del otro nosotros, temerosos
resignados, atados a la tradición y a las humillaciones por superstición y
obediencia”. Eran las nuevas ideas; ideas de bolcheviques, tan fascinantes.
Iosel exageraba, claro. “Es demasiado loco ese muchacho”, le advertía la mamá,
“que no te llene la cabeza”. Sin embargo, era el único con el que se podía hablar en la escuela. Y tal vez no
exagerara, tal vez, después de todo, tuviera razón. Con sus dieciséis años,
Dina ya sabía criticar lo que la rodeaba: “¿O no se la pasa el rabino explicando
que todo lo que sufre nuestra gente son pruebas que Dios envía a su amado
pueblo elegido?” “Resignación y obediencia”, decía Iosel con asco, y su fea
barba rala, sacrilegamente recortada, temblaba de indignación.
“¡Qué pena que Iosel sea tan feo!”, volvió a decirse Dina
sinceramente, y se sintió mal por pensarlo. Pero era así: feo y un poco
pesado. Muy inteligente, muy bueno. Pero no. Iosel no era el hombre que ella
estaba aguardando.
De pronto sintió que tenía tanto por entregar que iba a
desbordarse, a ahogarse, a morir de riqueza como un bote que se hunde en el río
por sobrepeso. Otra vez se le cayeron las lágrimas. Emprendió el camino hacia
la aldea sintiendo que era una condenada que volvía a prisión. Pero entonces
el aire le trajo música. Música dulce, suya, alegre e infinitamente melancólica
al mismo tiempo. Sin detenerse, buscó con la mirada en el techo de la casa de
Motl, el carpintero. Ahí estaba la silueta: Motl y su violín. “No sólo
resignación y obediencia, Iosel”, murmuró Dina y sonrió. La tristeza empezó a
evaporarse. Las notas ondeaban como un campo de trigo bajo el viento y Dina
sintió que Dios la escuchaba, que le enviaba una respuesta. Algo latía tal vez
en esa aldea, en esa pequeña y pobre aldea, tal vez ahí o muy cerca de ella, sí
estuviera después de todo el hombre capaz de recibir el tesoro que la ahogaba,
el que llevaba adentro.
Todas las mañanas Dina y su único hermano, Marcos, de once
años, subían al carro y viajaban 4 kilómetros hasta la escuela polaca, en la
pequeña ciudad de Markuszew. No era fácil la travesía durante los oscuros
amaneceres de invierno, tiritando bajo chalecos, mantones, ropa sobre ropa
porque todo el dinero era para pagar la escuela, no había dinero para abrigos
de piel. Y sí lo había habido para que el padre de Dina y Marcos, endeudándose,
cargándose de compromisos y trabajo, consiguiera que su hija fuera admitida en el gimnasio. No era fácil ni usual, la chica lo sabía y por
eso iba
feliz cada mañana, consciente del
privilegio aun en esas madrugadas negras en que el carro avanzaba entre la
nieve.
Era realmente afortunada: en vez de poner su destino en
manos de la casamentera, su padre la enviaba a estudiar; su padre, el herrero
Schmiel Hamer, había discutido a gritos con Jane, su mujer, para que su hija
mayor, única hija (porque ya después de Marcos no iba a nacer ninguno más, lo
había dicho el médico), tan inteligente hija, pudiera estudiar. “Dios me dio
dos, son solamente dos; otros se lamentarían, yo me alegro de poder, porque
son sólo dos, darles lo máximo”, dijo su tate a su mame. “¿Dios quiso que la
mayor fuera mujer y tuviera cabeza? ¿Por qué casarla tan pronto, entonces?”
La mame protestó mucho y buscó en seguida la complicidad de
su niña. Pero asombrada, horrorizada, descubrió que no contaba con ella. “Yo
quiero estudiar”, susurró Dina primero con timidez y culpa, después, ya a
solas con su mame, con una firmeza serena que Jane le conocía pero no esperaba
en este caso. La señora consideró una traición imperdonable que su hija no la
apoyara. Y cedió, por supuesto, pero con furia, con resentimiento, murmurando
por lo bajo contra ese esposo absurdo al que debía obediencia y contra esa hija
ingrata que la dejaba sola y marchaba a la catástrofe.
—¿Así que tu padre y vos quieren tu ruina? —le gritó a Dina
el día de la última pelea— ¡Pues la vas a tener! ¿No te casás ahora, joven y
fresca? ¡No te vas a casar más!
—Mame, ¿cómo puede estar segura de eso? ¿Acaso la única
edad para casarse es la que tenía usted?
Como si no la escuchara, Jane la miró de arriba abajo y de
pronto dijo:
—¡Ay, Dios no quiera que te pierdas! ¡Dios no lo quiera!
—aparentemente era una súplica, pero el tono era más bien de amenaza, de
profecía.
Dina lo notó. “Quiere que me vaya mal”, pensó con amargura.
Sin embargo, prefirió ignorarlo y tratar de calmarla. Odiaba las peleas y los
gritos.
—¿Por qué me voy a perder, mame? —dijo dulcemente, acercándose
para abrazarla— ¿No me tiene confianza? Mame, el mundo está cambiando, no se
preocupe. Una mujer puede casarse bien más grande.
—Los buenos partidos de Kazrilev van a estar casados o
prometidos para cuando termines el
gimnasio.
—Tal vez en Kazrilev, tal vez cerca d5 acá. Y hay qile ver.
Pero, mame, en primer lugar a lo mejor ya hay otras ideas de lo que os un buen
marido.
—¿Qué decís? ¿Ahora vas a elegir vos el marido? ¿Tu padre
te puso también eso en la cabeza?
No. Ni su padre ni nadie. Y ella pensaba en eso, sí, elegir
ella, pero no se lo iba a decir tan directamente. Trató de calmar a la mame
pero a cambio recibió una poderosa bofetada. Llevándose la mano a la mejilla,
Dina descubrió a esa Dina que llevaba adentro y pocas veces aparecía. Con la
voz vibrante de desafío, gritó:
—Y en segundo lugar, mame, me pegue o no me pegue le aviso
que yo no me voy a quedar en Kazrilev cuando termine el gimnasio.
Descontrolada por la furia, su madre tiró al piso lo que
estaba amasando.
—¡No, claro que no! ¡Vos vas a terminar en Buenos Aires!
“¡Vas a terminar en Buenos Aires!” El insulto entró como un
puñal y no salió, se quedó ahí clavado. Muy callada, los ojos nublados por las
lágrimas que bajaban automáticamente, Dina vio a su mamá agacharse con trabajo
para levantar la masa, negra de tierra, inútil. Le pareció que tenía las manos
más viejas que nunca cuando las descubrió temblando, venosas, deformadas,
mientras tiraban la masa a la basura. No hizo ningún gesto para ayudarla.
Esperó a que se doblara sobre la mesa de cocina, echando nueva harina, nueva
manteca, los únicos dos huevos que quedaban. Se dio media vuelta y se fue.
Después de ese día la madre no habló más del asunto.
Durante un tiempo casi no dirigió palabra a su marido y a su hija, a Dina sólo
le hablaba para darle indicaciones sobre el trabajo doméstico. Nunca le pidió
disculpas por la tremenda ofensa, nunca reconoció nada. Pasaron algunas semanas
y volvió a sonreír y hasta a ser un poco cariñosa; la tensión aflojó, pero Dina
supo que nada iba a ser ya como siempre. Algo se había roto entre las dos y no
parecía tener remedio.
Mientras tanto, Schmiel Hamer había golpeado puertas, había
trabajado de más, había enrejado dos grandes ventanas en la casa del director
del gimnasio y había logrado que la hija mayor fuera admitida en la escuela
secundaria. Era una de las dos mujeres del curso (la otra era Janka, una polaca
seria y rechoncha, de memoria prodigiosa, que además no parecía antisemita). En
Kazrilev, entre los suyos, sólo Sara, la hija del carnicero, el judío más rico
del pueblo, seguía estudiando. Pero no asistía a la escuela, Sara tenía un
maestro particular.
A Dina le gustaba el gimnasio. Le interesaba lo que
estudiaba, le interesaban sus conversaciones con su amigo Iosel y también
observar el otro mundo, el diferente y paralelo, lejanísimo pero adyacente, en
el que vivían sus compañeros polacos. Casi no hablaba con ellos —su contacto
era con Iosel y Ponchik, los otros dos judíos de su clase— pero los escuchaba,
los observaba y aunque por momentos coincidía con Iosel y le parecían, en su
diferencia, tan simples, superficiales, temerosos e ignorantes como la mayor
parte de sus paisanos de Kazrilev, por momentos los envidiaba porque los veía
bellos, fuertes, audaces, capaces de disfrutar del mundo y de adecuarse a él
con un brillo, una naturalidad que ni ella, ni Iosel, ni ninguno de los suyos
podría conseguir.
Además, no todos los polacos del curso eran brutos. No lo
eran Janka ni Andrei. Andrei, el buenmozo Andrei, el hijo de Kowal, influyente
secretario del municipio; Andrei que, así como debía haber sobresalido su
padre cuando estudiante, sobresalía en todo. Era el mejor en las competencias
deportivas que la escuela organizaba para los varones varias veces por semana;
era uno de los buenos en las clases de gramática, literatura e historia;
definitivamente el mejor en las de ciencias, geografía y matemáticas. Su cuerpo
fuerte y elegante, sus ojos profundamente verdes, su abundante y lacio cabello
dorado lo hacían, además, el galán no sólo del curso sino de la escuela.
tj< Aunque mantenía distancia, Dina intercambiaba
tímidos saludos y hasta sonrisas con Janka, pero a Andrei no le dirigía la
palabra. Él, por su parte, ignoraba espontáneamente su existencia. Pero si el
muchacho nunca la había siquiera mirado (algo que ella podía atribuir vagamente
a su condición de judía, pero adjudicaba sobre todo a su natural capacidad para
ser anodina e invisible), ella sí lo había hecho y lo hacía. Bajo una total
aunque aparente indiferencia, casi sin reconocérselo a sí misma, su percepción
de él era constante, su atención, sostenida y clandestina. Miraba con el rabillo
del ojo a ese muchacho hermoso, exitoso, rutilante, pe parecía haber nacido a
pedido del mismísimo mundo, que se movía entre las cosas y la gente como si todo supusiera su cuerpo, lo precisara. Dina lo escuchaba hablar, constataba sin risa la felicidad de sus bromas ingeniosas, registraba la rapidez y
oportunidad de sus intervenciones en claso, seguía sus
hazañas deportivas en los comentarios
admirados o envidiosos de los demás, en las miradas arrobadas de las pocas
mujeres de la escuela. Sentada en el banco, los ojos bajos sobre el libro de
estudio o el cuaderno de tareas, había aprendido a reconocer esa voz grave,
alegre, segura de sí, sonara cerca o lejos, esa voz polaca tan inteligente que
nunca se escuchaba en el aula, en la escuela, sin producir algún efecto.
Iosel detestaba a Andrei. “Por envidia”, pensaba Dina. La
rapidez del polaco en matemáticas era mayor que la de su amigo, poco
acostumbrado a tener competencia. Un día, Iosel le contó a Dina algo
deprimente: en un recreo, Andrei había perorado contra los judíos ante un grupo
de muchachos que lo escuchaban como en misa.
—¿Cómo contra los judíos? ¿Qué dijo? —preguntó ella, buscando
ansiosamente algún argumento para demostrar a Iosel que se trataba de un
malentendido.
Andrei, informó el otro implacable, había discurseado sobre
la gran patria polaca, la pobre patria oprimida que merecía polacos en su
tierra, sanos católicos polacos, heroicos y comprometidos, no intrusos
aviesos, calculadores, asesinos de Cristo y chupasangres que desde hacía siglos
vivían aprovechándose de un pueblo trabajador, piadoso...
Era viernes. Después de la tristeza que le duró todo el shabat, Dina resolvió que, pese a cualquier
apariencia, el verdadero lugar de Andrei era la masa, la informe masa de
polacos ignorantes y soeces de donde, confundida por las brillantes luces que
rodeaban al personaje, su imaginación había accedido a sacarlo. El lunes
asistió a la escuela resuelta a sentir por él la indiferencia que hasta entonces
sólo había disimulado. Ahí, exactamente ahí puede comenzar esta historia: ahí
empezó su mala suerte.
En la clase de literatura, el profesor Piacecski anunció
que dos de las redacciones que le habían entregado en la semana anterior
estaban muy sobre el nivel de las demás y valía la pena leerlas. Dina recordaba
bien el trabajo: una descripción bajo la consigna “la imagen más triste que
vieron mis ojos”. Ella había descripto los pimpollos cerrados y marchitos que
la tía Jaique le había regalado en primavera. Para su sorpresa total escuchó
que el maestro decía, mirándola y sonriendo:
—Voy a leer los dos trabajos. Primero las damas. La
señorita Hamer escribió una descripción titulada “Morir de espaldas”.
Cuando terminó, Dina no podía levantar la vista del banco.
No sabía si gritar de alegría o llorar de vergüenza y, en todo caso, no podía
ni quería hacer ninguna de las dos cosas (salvo llorar, tal vez, pero a
escondidas). Unos dedos le tocaron con insistencia el hombro, se dio vuelta y
vio el rostro emocionado de Janka:
—¡Felicitaciones! ¡Es hermoso!
Dina agradeció, sintiendo fuego en las mejillas; antes de
darse vuelta se cruzó con la mirada exultante de Iosel. Pálido de asombro y
orgullo, le sonreía con toda la cara. Ella sonrió a su vez, radiante e incómoda al mismo tiempo, y volvió rápidamente los ojos a la
seguridad de su banco. Se moría por verle la cara a Andrei, pero no soportaba
la certeza de que toda la clase la estaba observando.
Por fortuna para ella, no fue el centro de la situación
durante mucho más tiempo.
—¡Ahora, el caballero! —dijo el señor Piacecski, no sin
cierta ironía— La descripción se llama “Adiós al amigo”, fue escrita por Andrei
Kowal.
Aliviada, sin dejar de mirar hacia abajo, sin mover las
manos que sostenían su cabeza, percibiendo de reojo sus largas trenzas
bamboleantes que caían a los costados hasta tocar la madera gastada del
pupitre, Dina respiró hondo y se concentró absolutamente en la lectura. Con voz
clara y expresiva, el-profesor leyó la descripción de una mirada mansa, húmeda,
doliente y resignada, la mirada de despedida y amor del amigo que va a morir.
Ella comprendió asombrada, después de un rato, que el texto hablaba de un
perro, un perro entrañable con el que Andrei había crecido, un animal mudo que
todo decía, todo sabía, y ahora sabía que él partía y el otro quedaba, que la
vida juntos había sido justa y había sido buena, que su pequeña simpleza la
justificaba con una plenitud y una legitimidad que alcanzaban pocas vidas
humanas.
Entre su gente no había perros. Ningún judío de Kazrilev
tenía un perro. “Debe valer la pena tener uno”, pensó Dina. Con alarma vio que
una lágrima había caído sobre el banco de madera. Conservó cuidadosamente su posición y con el mayor disimulo
movió
apenas una mano para secarla, después
llevó los dedos muy aprisa a la mejilla. Cuando el señor Piacecski terminó de
leer, el silencio en el aula era sobrecogedor. De pronto el curso estalló en aplausos y ella, conmovida,
entregada, aplaudió también.
—¿Por qué, por qué aplaudiste vos también? —casi gritaba
Iosel, furioso, ya con Marcos en el carro, de regreso a Kazrilev.
Dina no entendía tanto enojo.
—Era muy buena la redacción, Iosel, me emocionó y aplaudí.
¿Qué hay de malo?
—Ellos no te aplaudieron, a vos no te aplaudieron. Y tu
redacción era muy buena, era mejor.
Dina se quedó callada, no se le había ni ocurrido que
tuvieran que aplaudirla. Además...
—Era mejor la de él —afirmó sinceramente—. Prefiero que no
me aplaudan, me da mucha vergüenza.
—No te aplaudieron por judía. ¿Sos tonta? ¿No entendés?
Completamente pálida, Dina miró el piso del carro. Serio,
silencioso como siempre, Marcos le dio con las riendas al caballo para que
apurara el paso y gritó con su voz de niño. El otoño había avanzado, eran pocas
las hojas que quedaban en los árboles.
Terminaron el viaje en silencio absoluto. Dina no sabía qué
pensar. Era cierto que nunca antes un docente había leído el trabajo de uno de
ellos en voz alta, incluso si tenía calificación máxima, y que, en cambio,
muchas veces habían felicitado públicamente a Janka, o a Andrei. Era cierto que
el gesto del profesor Piacecski podía haber molestado mucho al curso. Pero que
el trabajo de Andrei era maravilloso, de eso no había duda alguna. Y el de
ella... ¿Tanto podía valer describir dos rosas marchitas del patio de tía
Jaique? Iosel hilaba demasiado fino, pensaba demasiado. “Es un judío
resentido”, resolvió con pena y lo miró. La barba rala del muchacho todavía
temblaba de indignación.
Era martes y era feriado. En la siesta fría de otoño Andrei
descargaba fuertes golpes con su hacha sobre el tronco seco. Lo hacía con
ganas, ayudado por una vaga rabia cuyo origen no podía determinar. Tal vez era
la expresión burlona de una de sus hermanas cuando su madre lo mandó al bosque
con la carretilla; esa yegua necesitaba una paliza urgente, pero era cierto que
con dieciséis años, él ya no tenía edad para que su madre le diera órdenes. O
tal
vez fuera la continuación del desagrado que lo perseguía
desde el día anterior en la escuela, cuando Kristof, el envidioso, le había
dicho delante de todos, a la salida de clases: “¡Qué decadencia, Kowal!
¡Escribís tan mal que te gana una judía!” Andrei se había dado vuelta en
silencio y lo había bajado de una piña limpia, precisa, aplicada a la mejilla
izquierda. Pero aunque el gesto lo había reivindicado ante los ojos de todos,
porque había sido desapasionado y eficiente, un frío y calculado castigo de
quien está más allá de considerar siquiera una
comparación semejante, la frase había retumbado esa noche en él, y seguía
retumbando.
Porque a lo mejor, después de todo, algo de verdad había en
la insolencia de su hermana Ania y en la envidia del mediocre de Kristof. Era
real que su madre lo mandoneaba y era real que le había ganado una judía. Sin
merecérselo tanto, por otra parte. Estaba bien lo que la judía había escrito,
él tenía la inteligencia y el criterio para reconocerlo. El señor Piacecski era
un gran profesor y no premiaba cualquier cosa. La descripción era rica en
imágenes y vocabulario, sonaba musicalmente, algo notable para quien no hablaba
el polaco como primera lengua. Pero el tema era un poco sonso. “O sea: femenino”,
resumió irónicamente Andrei, mientras a un golpe de su hacha rodaba un tronco
corto, perfecto para quemar en la chimenea. Eso de los pimpollos cerrados era
siempre lo mismo, metáforas del amor. “Judías o no, las mujeres no piensan en
otra cosa”, se dijo con desprecio. ¿Y eso había sido mejor que su trabajo
sobre la muerte de Staszek? ¿Mejor que una historia de amistad, de lealtad?
¿Valían más un par de pimpollos marchitos del pobre patio de una judía que el
entrañable afecto viril y eterno de un polaco con su mejor amigo?
Nadie había dicho que valieran más, salvo Kristof. El señor
Piacecski sólo había dicho “las damas primero”. Por otra parte, había sido un
chiste; si casi nunca las damas hacían algo bien.
Pero daba igual: “Las damas primero”. ¿Una dama, esa judía
flaca mal vestida? ¿Cuánto habría pagado su padre para que la admitieran? ¿Y de
dónde habría sacado el dinero, a quién habría estafado, como buen judío? Sin
embargo, ella tenía un aire dulce, tímido, silencioso. “Piensa mucho y habla
poco porque es calculadora, como todos ellos. O porque hablar le da miedo”, se
corrigió Andrei de pronto y se confundió. “No sé, tal vez no entienda bien todo
esto”, reconoció con un suspiro, y siguió hachando ramas.
De pronto escuchó movimientos en el bosque. Se inquietó:
¿estaría merodeando algún jabalí? ¿Un lobo, tal vez? Imposible, no era todavía
invierno y el bosque tampoco era tan grande como para albergar lobos. Con
cuidado, de todos modos, tomó el hacha y fue a investigar. Estaba cerca del río
adonde iban a lavar ropa y cacharros las muchachas de Kazrilev. Los ruidos
bien podían ser de ellas, más bien de una de ellas, porque dos mujeres juntas
son un cotorreo infernal y en este caso no se escuchaba voz alguna.
Más adelante el bosque hacía una hondonada. ¿Estaría ahí?
Andrei no supo por qué avanzó con tanto sigilo, mirando dónde pisaba cada vez
para evitar que hojas o ramitas crujieran, usando los troncos para ocultarse.
“Por si es un jabalí”, se justificó, pero no era cierto: no había animales
peligrosos en ese bosque pequeño y tan cercano a la aldea. Andrei supo que si
había alguno, se llamaría mujer, y le gustó la idea de espiarlo sin ser visto.
El ya conocía a las mujeres, o por lo menos estaba
convencido de eso. Había visitado unas cuantas veces a una prostituta de
Markuszew, una hembra de gruesos brazos pecosos y pechos como de manteca. A
Andrei le daba rabia que lo excitara tanto solamente mirar cómo avanzaba de
espaldas hacia la cama, mientras se sacaba la bata con un solo movimiento. Un
poco porque le parecía casi indigno que ese ser tan burdo y elemental produjera en su cuerpo sensaciones tan violentas, y otro poco porque ella costaba lo suyo y su padre no le daba de buen grado más que cuarenta centavos de zlotys por semana,
Andrei dejó de visitarla.
Y
de eso se dio cuenta
en el centro del vientre, exactamente, de cuánto tiempo hacía que no la
visitaba, cuando escondido tras un tronco, asomado a la hondonada, descubrió a
una muchacha recostada en la tierra fría boca abajo, escribiendo en un
cuaderno. La pollera se había arremolinado más arriba de las rodillas y la posición
del cuerpo le marcaba un trasero redondo y elevado. No era caderona pero
tampoco dejaba de tener esa curva tan sugestiva que se les hace a las mujeres
bajo la cintura. Tenía las piernas flexionadas hacia arriba, completamente
visibles de la rodilla para abajo. Las medias negras de lana marcaban sus
pantorrillas delgadas. “Patitas de cigüeña”, pensó Andrei y tuvo ganas de
arrancarles las medias y morderlas,
porque se movían nerviosas, alternadamente se extendían y tocaban el suelo con sus gastadas, previsibles botas de
cuero. Eran pies pequeños, inquietos, delicados; subían y bajaban mientras,
apoyada la mejilla en la mano izquierda, su dueña escribía.
Escribía raro, de derecha a izquierda. “Judía”, pensó
Andrei y entonces la reconoció asombrado. ¡Pero si era la de los pimpollos
marchitos! ¿Qué hacía ahí, sola, haciéndose la rara? ¿Qué hacía ahí a merced de
los hombres, haciendo sus jeroglíficos, escondida en el bosque a la* hora de la
siesta?
En ese momento Dina se incorporó sobresaltada y descubrió a
Andrei asomado detrás del tronco.
—¡Hola! —saludó él, confundido, agitado, como si hubiera
sido descubierto en una escena íntima y pecaminosa.
Dina no podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿Era Andrei
Kowal, precisamente él, ahí, de repente? “Me obsesiona, me volví loca y lo veo
en todas partes”, pensó con miedo, porque estaba escribiendo, en ese instante,
sobre su redacción. Se quedó callada, atónita, mirándolo como a una aparición,
incapaz de percibir la turbación del muchacho, incapaz siquiera de imaginar que
Andrei Kowal podía sentirse alguna vez turbado. El intuyó oscuramente esto,
aprovechó para reponerse. Dejó el hacha en el piso y salió de atrás del tronco
con aplomo.
—¿Qué hacés acá sola? —preguntó con una sonrisa.
Dina logró señalar una palangana llena de ropa seca.
—Vine a lavar —murmuró.
—Pero no lavaste... —dijo él, provocativo, y se sentó en el
piso junto a ella.
—Ahora iba a hacerlo.
La chica empezó a incorporarse, pero él la tomó del brazo
con suavidad y firmeza al mismo tiempo. Ella se estremeció por el contacto y
quedó quieta, incapaz de soltarse.
—Esperá un poco —murmuró Andrei sonriendo, tratando de
recordar su nombre de pila, que sin duda alguna vez habría escuchado—. Nunca
hablamos, aunque nos vemos casi todos los días. Yo soy Andrei -—dijo
astutamente, y le tendió la mano.
—Dina —casi susurró ella asombrada, sintiendo una rara felicidad.
—¡Dinal —Andrei estaba alegre por haberle descubierto el nombre.
Ella entonces
sonrió francamente.
. Mirando sus ojos celestes, almendrados, que enfrentaban
con limpieza los suyos, él sintió un pinchazo de remordimiento.
“Está contenta de haberme encontrado”, entendió. Había frescura
y completa ausencia de cálculo en ese rostro que de pronto había perdido toda
prevención y hasta timidez. “Sincero como esa redacción de los pimpollos”, se
escuchó pensar y se alarmó. “Bah, yo le gusto, claro. Como a todas, exactamente
como a todas.” Tenían algo demasiado fácil las mujeres. “Papá debe tener razón
cuando dice que sólo los imbéciles pagan. ¿Para qué, si puedo hacerlo gratis?”
Ese pensamiento le proporcionó satisfacción y trató de no mirar más la carita
radiante y delgada de la chica, que ahora parecía estar por animarse a hablar.
—Tu redacción sobre Staszek —dijo por fin Dina, casi susurrando—
es hermosa. Hermosa. Triste, profunda.
Andrei calló muy asombrado. Ella había pronunciado el nombre
del perro con un respeto casi religioso.
—Gracias —contestó por fin, y pensó que cada palabra de esa
muchacha sonaba con una convicción diferente, más verdadera que cualquiera de
los numerosos elogios que acostumbraba a recibir.
Aunque los judíos son mentirosos, hábiles mentirosos. ¿No
se estaba dejando burlar por esa mujercita? “Encima es flaca”, pensó rabioso, y
recordó las patitas negras bamboleantes, insolentes.
—Bueno, tengo que lavar —dijo Dina con las mejillas muy rojas.
Y empezó otra vez a incorporarse.
Pero Andrei volvió a tomarla del brazo, sólo que esta vez
con fuerza, impulsado por algo ingobernable. Y sin pensar la atrajo hacia sí y
la besó.
Aturdida, Dina se dejó abrir la boca y descubrió que una
tibieza potente, arrasadora, le nublaba la mente. “Muy lindo”, llegó a pensar.
Pero no duró mucho esa maravilla. De pronto fue empujada a la tierra, la boca
seguía invadida, ocupada, pero la fuerza del choque contra el suelo no había
sido agradable. Andrei estaba subido sobre ella, la sofocaba y además trataba
con violencia de levantarle la pollera. ¿Qué pasaba? ¿Cómo había cambiado tanto
en tan pocos segundos? Asustada, logró desasir la boca mientras manoteaba las
manos de Andrei, buscando frenarlas.
Estaba todavía asombrada, traspasada por sensaciones contra
dictorias, completamente nuevas. Siguió rogando pero Andrei
no le hizo caso. En cambio, le juntó las dos manos y las sujetó con fuerza
sobre su cabeza. Ya había logrado subirle (o romperle) la pollera y la enagua.
—¡No, por favor, Andrei, por favor, no!
Dina había gritado. Entonces pensó que alguien podía
escucharla y la sola idea de ser descubierta debajo de él la horrorizó. Ojalá
nadie hubiera ido a lavar ese día a la hora de la siesta. Ojalá nadie escuchara
nada, rogaba en medio de su pesadilla, mientras Andrei se movía fuera de sí
sobre ella, le mordía los hombros, le buscaba torpemente la bombacha.
Desesperada, ella rogaba en voz baja, intentaba en vano retirar las caderas. Y
de pronto sintió un dolor tremendo. Aulló. Alarmado, él le tapó la boca, Dina
aprovechó para intentar ahora con más éxito salir de abajo y él tuvo que
soltarle la cara y las manos para sujetarla. Un instante después la tenía otra
vez bajo control. Comprobó que no gritaba más e hizo un segundo intento de
penetrarla; ella prefirió morderse los labios con toda la fuerza. Sin embargo,
no pudo evitar un nuevo grito y lo ahogó como pudo. Porque aunque trataba de
cerrar las piernas, Andrei empujó con violencia dos, tres veces más hasta que,
enloquecida de dolor, sintió que algo se le partía adentro.
Casi al instante el otro resopló y se quedó quieto. Después
la dejó por fin, se acomodó a su lado con movimientos pesados.
Ella lloraba desconsoladamente. Andrei miró con terror su
cuerpito delgado, la sangre que manchaba las
medias negras, los muslos, la boca. “Lo de los labios se lo hizo ella”, pensó.
Y tuvo miedo de que se fuera en sangre.
—¡Fue tu culpa! —le gritó de pronto— ¡Vos te dejaste besar!
¡Fue todo culpa tuya! —repitió mientras se incorporaba y casi saltaba hasta el
árbol de donde había salido.
Recogió el hacha y empezó a correr por el bosque,
perseguido por ese llanto que era cada vez más fuerte, más desconsolado.
Sin embargo, ella no lloró mucho más tirada en el bosque.
Aunque pareciera imposible, lo peor todavía no le había ocurrido. Poco
después, demasiado poco después, unos pasos apresurados, alarmados, entraron
precipitadamente al claro y una voz conocida se abalanzó sobre ella.
Ií,'. —¿Qué pasó, Dina? ¿Qué to hizo? ¿Qué te hizo el hijo de Kowal, pina, mi amor, mi pajarito? ¿Qué pasó?
Era su tía Jaique que la había escuchado llorar cuando
llegaba al río; su tía, que había visto a Andrei salir del bosque a la carrera,
con el hacha en la mano.
*
IV
Así fue como llegó la desgracia a la vida de Dina. Llegó
para quedarse. Todo cambió de repente. No supo qué responder a las preguntas
desesperadas de tía Jaique, de su madre, de su padre; ni al llanto, los
reproches, las bofetadas, las acusaciones que casi en seguida le cayeron
encima, incluso antes de que la versión de Andrei circulara por todo el
gimnasio, por pueblos vecinos y por la propia aldea. Y después, cuando los
reproches, bofetadas y acusaciones se multiplicaron, todavía más violentos,
sólo pudo llorar todavía más y farfullar confusamente una defensa en que ella
misma no creía.
Dina callaba mientras su madre pasaba de sollozar con la
cara cubierta a tomarse la cabeza entre las manos y mirar al cielo, y de eso a
zamarrearla y abofetearla, para después volver a cubrirse la cara y sollozar;
callaba mientras su hermanito la miraba azorado, enojado, con la certeza de que
ella era culpable, completamente culpable aunque él no pudiera explicar de
qué; callaba mientras su padre le expresaba con un silencio brutal su reproche,
su dolor y su sorpresa, y ese silencio le ardía más que los cachetazos
maternos.
Escenas así se repitieron durante varios días. Por
supuesto, su madre acusó a su padre de ser responsable directo de la situación
y repitió triunfal y amarga cada uno de los argumentos de la vieja pelea en la
que alguna vez había sido derrotada. “Yo lo dije”, “yo sabía”, “yo lo avisé”,
“¿y ahora qué vamos a hacer?”, “¿y ahora quién va a cargar con vos?”, “¿y ahora
quién lava la vergüenza en esta casa?” ¿Cómo podía Dina defenderse? La
confusión la enmudecía. Sentía oscuramente algo que no podía articular y le
decía con fuerza que la culpa no había sido suya, que su familia cometía una
injusticia tremenda. Pero era una fuerza sin fuerzas, porque Dina no encontraba
ningún argumento, ninguna palabra coherente para justificarlo. En cambio, sí
encontraba argumentos abruma-
dores en contra de sí misma y con ellos se torturaba, con
ellos se vencía.
¿Por qué no era verdad que todo había sido culpa suya? ¿No
era verdad que, como había proclamado Andrei, ella lo había besado? No estaba
en el bosque “buscándose problemas”, “provocando con las piernas al aire”;
sabía que eso había dicho él y era mentira, podía jurarlo aunque su madre le
pegara mil veces y le volara todos los dientes, aunque la zamarreara y la
tirara al suelo hasta matarla. Ella no había ido al bosque a buscar nada,
había ido a escribir, como hacía siempre... Pero a escribir Sobre él. La
mandaron a lavar la ropa de los suyos y ella no lavó, se puso a escribir,
primera desobediencia; pero además no escribió cualquier cosa, sino un comentario
sobre la descripción de la muerte del perro, sobre la redacción de Andrei.
¿Quién la mandaba a interesarse en ese polaco infame, el hijo de un ricacho
opresor de su gente, como diría Iosel, esa basura repugnante que finalmente
ella había sufrido en carne infinitamente propia? Sí, tal vez Andrei Kowal no
mentía, tal vez sí estaba en el bosque sola buscándose problemas; Kowal era un
monstruo, pero no un mentiroso. Por cierto ella no buscaba el problema que
encontró, no esa tragedia, pero buscaba algo, Dios y ella lo sabían. Y acá
estaba el resultado. Mil veces, además, la mame había dicho que una mujer no se
acostaba boca abajo y levantaba las piernas, que no había que detenerse en el
río cuando se iba a lavar, que con sus ideas iba a terminar...
Y
había algo todavía peor, algo que sólo Dina sabía y se repetía implacable en las largas noches de dolor, algo que era sin lugar a dudas lo más terrible, lo que invalidaba cualquier
atenuante, daba la razón a cada reproche, cada insulto, cada maldad que el stehtl entero
le atribuía. Ella había deseado a ese polaco, había deseado que ese monstruo la conociera, la admirara,
sí, y hasta que la quisiera. No se lo había dicho ni a ella misma, pero lo había deseado.
Traicionando a toda su gente, traicionándose, hipócrita y falsa, como
decía Iosel que eran los burgueses con su moralina
pacata, había soñado con su admiración
desde la primera vez que lo había visto.
Dios sabía lo que hacía, Dios castigaba en regla.
Desde ese momento hasta que abandonó la aldea para siempre, en los respetables brazos de su esposo, cinco meses
después, Dina sólo salió de su casa para
cumplir escasas tareas domésticas imprescindibles que le ordenó su madre.
Nunca se le permitió ir sola. Ahora, cuando iba a lavar ropa al río, la
acompañaba tía Jaique.
Jaique amaba a su sobrina y había llorado por la
catástrofe. Dina no sentía reproche en su silencio sino, al contrario, una extraña
solidaridad, una negativa a sumarse al juicio colectivo. Su tía no verbalizaba
ante nadie esa negativa; era instintiva, carecía de discurso, de argumentos e
incluso de consuelo concreto que ofrecer a la muchacha, pero ella recibía el
afecto. “No le da vergüenza salir conmigo”, pensaba agradecida cuando,
caminando por la aldea, rumbo al río, Jaique la tomaba del brazo tibiamente,
como si así la pudiera proteger de las miradas de desprecio que le dirigían.
No pudo, sin embargo, protegerla de la que más le dolió, de
la de Iosel. Nadie hubiera podido. Ocurrió cuatro días después de la tragedia,
por la tarde. Ellas iban cargando la palangana repleta de ropa y el muchacho
las vio, avanzó y encaró a su antigua amiga con esa resolución vibrante que
Dina le conocía.
Aunque la tía trató de seguir caminando, la chica se detuvo
y lo miró con fijeza. Vio los ojos de él endurecidos de rabia y supo que lo que
había pasado lo había herido de un modo definitivo, no iba a perdonarla.
—Iosel, no fue como creés —empezó con desesperación, en un
susurro.
—¿Cómo fue? —preguntó el muchacho con voz contenida. El
tono era cínico, despectivo; la mandíbula le temblaba.
¿Cómo fue? ¿Cómo había sido? Dina sabía que tenía algo que
explicar en su defensa, pero no sabía qué.
—Yo... yo estaba escribiendo mi Diario... Yo no pensé
que... Yo no fui a... ¡Yo no quería...! ¡Yo le dije que no! ¡Te juro, Iosel, yo
no quería...! ¡Yo le dije que no...!
Un llanto de impotencia no la dejó hablar más. La tía
Jaique le pasó la mano por el hombro y quiso sacarla de ahí, llevarla rápido al
río. Pero ella no se movía, esperaba, y Iosel ardía de cólera, una cólera que
Dina conocía muy bien: aquella cólera justa, joven, implacable, que muchas
veces le había admirado.
—¡Dijo que le hablaste, que le sonreiste, que le dijiste tu
nombre, que le elogiaste esa basura que escribió! ¿Eso es mentira?
Dina lloraba.
—¡Claro que no es mentira! ¡Si lo aplaudiste en mis
narices! ¡Aplaudiste a un sucio polaco antisemita, a tu verdugo!
—¡Eso es verdad! ¡Es verdad! ¡Pero yo...!
—¿Y que lo besaste? ¿Que te dejaste abrazar? ¿Eso también
es mentira? ¿Es mentira que querías? ¿Es mentira?
—¡Basta, Iosel! ¡Basta! —gritó tía Jaique.
Tiró del brazo de ella, que seguía inmóvü, fascinada, presa
en el cepo del odio.
—Perdón... —susurró,' entre hipeos.
_ —No tenés perdón. Yo creí que eras otra cosa. Yo creí que
tenías cerebro y tenías dignidad. Sos como todos, tu estupidez es absoluta. No
tenés perdón —repitió Iosel, escupió en el suelo y siguió su camino sin darse
vuelta.
: &
P
Cuando lo conoció, la madre respiró con fuerza el aire
tibio, luminoso de la primavera y supo que era cierto: Dios había respondido a
sus ruegos, aunque hubieran sido ruegos sin esperanza. No pudo evitar juntar
las manos, mirar el cielo y sonreír agradecida. El forastero era un hombre
elegante y apuesto, tal como Ribke, la casamentera, había asegurado. Sabía lo
que había pasado con su Dina, Ribke se lo había contado. ¿Para qué ocultarlo,
si tarde o temprano alguna víbora de Kazrilev se lo iba a |jaformar? Y, sin
embargo, él había dicho que igual la aceptaba licomo esposa. Como le explicó a
Schmiel, sentado junto al samo- liyar en la humilde cocina de la casa, Buenos
Aires quedaba muy # lejos y nadie tenía por qué enterarse del pasado. Para Dina
esto | significaba una gran oportunidad, podía borrar la mancha y em- fpezar de
nuevo.
-¿Y para
usted? ¿En qué se beneficia usted? —preguntó Schmiel arrugando mucho las cejas.
ellos mostrando su cara, dando explicaciones, solamente
porque así se le había pedido.
Pero Hersch Grosfeld no pareció molestarse por la desconfianza
de su futuro suegro.
—Señor Hamer, yo soy un hombre práctico —dijo sonriendo—.
Busco una buena judía trabajadora que pueda manejar mi casa y criar a mis
hijos. Buenos Aires es una gran ciudad, con costumbres diferentes. No es fácil
encontrar chicas bien preparadas para el matrimonio en una ciudad grande. Y en
el caso de su hija, precisamente por lo que ella vivió, sé que va a valorar lo
que voy a darle, y me lo va a retribuir como merezco. Porque va a ser muy
difícil que encuentre a otro que pueda y esté dispuesto a dar lo que yo estoy
ofreciendo.
Hersch Grosfeld era un hombre corpulento, elegante, un extranjero
de un gran país; estaba afeitado: sólo un bigote fino y cuidado le subrayaba
los labios. Por el aspecto, no sería un judío tan devoto como Ribke había
dicho, pensó Jane. Sin embargo, ella había escuchado que las costumbres en esas
ciudades eran diferentes; eso no tenía por qué significar que los judíos no
cumplieran la ley. Acá estaba este hombre, preocupado por tener una buena muchacha
judía, sin los pajaritos que tenían las chicas en la cabeza cuando vivían en
esos lugares.
Además, ¿acaso había tanto para elegir? Schmiel seguía
escrutando al pretendiente con desconfianza y Jane ya estaba desesperada: si
le ahuyentaba el candidato, que Dios la perdonara, ella lo mataba. Otra vez no
le iba a permitir arruinar las cosas. Un judío rico que iba a dar a su hija una
vida buena y a lavarles a ellos la vergüenza de tenerla guardada en la casa año
tras año, mientras la pobrecita perdía su juventud, que iba a librarlos del
peso de mantenerla para siempre: ¿no era eso un completo milagro? Que se iba
lejos, era cierto. ¿Pero por qué no podrían ir después ellos para allá, si su.
hija y su marido los ayudaban?
No habían faltado los malpensados de siempre, los
envidiosos de Kazrilev que le habían ido con sospechas sobre el caballero. Su
Schmiel también las había tenido, por eso había exigido que el pretendiente
fuera al stehtl a pedir la mano de
Dina, si tanto interés sentía. Pero acá estaba, ahí lo tenía. ¿Hasta cuándo las
sospechas? ¿Qué quería, meterse en el barco con él? A ella tampoco le había
parecido mal querer ver la cara del hombre que se iba a
llevar a su única hija. ¿Cómo no pensar en lo peor cuando se habla de Buenos
Aires? ¿Pero eso era justo, acaso? No sólo pecado y mala vida había en Buenos
Aires. Dos sobrinos de Motl, el carpintero, habían ido allá y trabajaban como
ayudantes en una sastrería. Escribían siempre a Motl: no se pasaba hambre, eso
ya era muchísimo, y encima se ganaba bien; y se podía vivir, se podía ir sin
temor a la sinagoga, festejar Iom Kippur sin miedo a que hubiera un pogrom, las
escuelas recibían a todos sin pedir dinero a cambio, los judíos eran libres
hasta de ir a la universidad. ¡También eso era Buenos Aires! Y los sobrinos
escribían que había judíos que estaban en el interior del país trabajando la
tierra. ¡Los judíos podían tener tierra!
¿O su Dina no hubiera podido ir a Buenos Airos a casarse
con alguno de esos sobrinos de Motl, o con un colono? Claro que ya no, ahora
los sobrinos de Motl sabrían, por Motl, lo que había pasado. ¡Qué vergüenza!
Buenos Aires era grande, ojalá nunca Dina se encontrara con ellos. Pero Dios
había escuchado sus ruegos y enviaba a Hersch Grosfeld. ¿Y acaso este Hersch
Grosfeld, pese al bigotito europeo, no era mucho mejor? ¿Acaso su Dina se iba a
Buenos Aires para vivir con un ayudante de sastre, un cosedor de botones? ¡No!
¡Se iba con un fabricante de corbatas! ¡Con un empresario! ¡Se iba a lo grande!
Jane había visto la corbatería, la foto del local inmenso sobre la calle, el
cartel con el nombre que, como le había explicado Ribka, decía “Corbatería
Grosfeld. Elegancia en corbatas”.
Que hablaran de envidia en ese pueblo maldito, que se comieran
los codos y apretaran los dientes: su Dina iba a casarse como la mejor. Su
Dina, su única hija, la luz de sus ojos, iba a cerrar cada boca que la había
insultado.
Mirando los ojos claros del desconocido, Dina sintió frío. No era un
hombre feo y estaba vestido de un modo que ella nunca había visto pero le traía un recuerdo: un gran señor había pasado en automóvil su carro, en Lodsz, una de las dos veces que
fue allí
con su padre; deslumbrada, ella sólo
alcanzó a verle el sombrero y un bigotito extraño, finito, recortado, como éste que ahora
estaba viendo. De Lodsz, precisamente,
venía este forastero; había interrumpido su visita a esa ciudad exclusivamente
para darse a conocer ante sus padres y, ya que estaba, la conocía a ella.
“Una excepción, Jane; él es tan amable y caballero que está
dispuesto a hacer una excepción y venir hasta acá”, subrayó Ribke aquella tarde
en que Dina escuchó desde la habitación de arriba cómo su madre y la
casamentera, en la cocina, seguían confabulándose para sacársela de encima. El
señor Grosfeld había venido a Polonia por múltiples razones, explicaba Ribke,
una de las cuales, no la única —“ni siquiera la más importante, no le hagamos
las cosas difíciles porque se arrepiente y busca en otra aldea”—, era conseguir
una esposa judía. Pero las actividades de Hersch Grosfeld estaban en Lodsz, no
iba a estar viajando de aldeúcha miserable en aldeúcha miserable para buscar
novia. Allí Hersch tenía que resolver cosas relativas a su negocio que Ribke
no explicaba con mucha claridad porque, pensó irónicamente Dina, no las
entendía. “Es que el único negocio que esta bruta conoce es conseguir esposas y
entregarlas a cambio de una gallina, una cabra si el negocio es realmente
grande, y hay que ver.” Sin embargo, esta vez la paga debía ser otra cosa,
porque la voz de Ribke sonaba excitada y ansiosa como nunca y a Dina le
constaba que no era porque le tuviera cariño y quisiera arreglarle un buen
destino. La lengua de Ribke había sido una de las peores cuando la tragedia, la
vieja había aprovechado para demostrar lo que pasaba cuando no se actuaba en
el momento justo y se despreciaban sus servicios.
No era la primera conversación sobre el tema que Dina escuchaba.
Días antes había visto a Ribke acercarse hasta su casa y supo que su futuro iba
a decidirse. Aquella primera vez, la casamentera le contó a Jane que había
recibido una carta de una prima segunda, de Lodsz. Había llegado a la ciudad un
rico fabricante de corbatas. No tenía tiempo de ir recorriendo aldeas para
elegir esposa, le había pedido a ella que lo ayudara. Su prima había pensado
de inmediato en Ribke y había prometido ocuparse.
Como Dina esperaba, la madre no le habló a ella del tema. A
la tarde siguiente hubo más noticias. En otra reunión en la cocina, Jane
informó a una Ribke escandalizada e indignada que Schmiel desconfiaba de las
intenciones del caballero y no iba a permitir que su hija viajara a Buenos
Aires si el rabino de Kazrilev no la casaba
primero.
Además, él quería conocer al señor en cuestión, no le alcanzaba la foto del
negocio (la casamentera se la había dado a Jane : para que se la mostrara). Si
ese Grosfeld estaba tan interesado en Dina, que interrumpiera su viaje y fuera
a hablar con él, que diera p la cara. Y si se quería casar, que se casara allá
mismo.
La paga debía
ser realmente muy alta, porque Ribke abandonó ft todo otro asunto para ocuparse
de éste. Cuando terminó de prótesis tar y lamentarse porque Schmrel, Dios lo perdonara, no
reconocía ¡ las grandes oportunidades cuando llamaban a la puerta, aceptó a |f
regañadientes viajar personalmente a Lodsz llevando una de las dos pfotos de
Dina que existían. La primera era de cuando tenía cinco 3- años, con
su hermanito Marcos, entonces bebé. No era la foto que le •podía interesar al forastero,
opinó Ribke. De modo que eligió la otra, !n retrato de la familia completa,
encargado al mismo fotógrafo de arkuszew. Dina tenía once años, Marcos tenía
siete, ella estaba iíuy seria con su vestido de shabat, sus ojos celestes inmensamente abiertos,
su carita redonda, parada junto a su madre y los tres de iie al lado de su
papá, a quien el fotógrafo había sentado en un sillón de terciopelo, algo que
nunca habían tenido en su casa. Ribke Ó la foto, se preparó un baúl con algunas
de sus pocas pertenen- as y aceptó el ofrecimiento de Jane, que mandó a Marcos
a llevarla i el carro hasta la estación de Markuszew. Allí tomó el tren hacia
¡Saz para regresar una semana después y dar, con eufóricos aspa- ¡ntos y muchas
advertencias, la Gran Noticia: Hersch Grosfeld itaba dispuesto a hacer una
excepción, iría en persona a visitar al de Dina para darle garantías sobre el
futuro de su hija, ahí estaba ahora, finalmente, el tal Hersch Grosfeld,
mirando jámente a Dina con sus ojos de un marrón claro, inexpresivos, lasiado
grandes, mientras ella sentía frío en la espalda. Ahora por fin podría librarse
de ella. ¿Y su padre? Su padre quería
,;®-á
ímo, estaba
demasiado decepcionado, Dina podía leer en las ^miradas, las pocas palabras que
él le dirigía, hasta dónde ella [abía cumplido con sus sueños. Pues bien, ahora
no tendría que a más, podría olvidarla. Ahí estaba el hombre que se la iba a
jél que la sacaba del infierno Kazrilev para transportarla... ¿al o. No era
cielo lo que prometía ese hombre. Esos ojos no de cielo. Él tenía mucho de lo
que su madre había soñado y ¡pluliamente
nada de lo que ella quería. No era feo, desde
luego; apenas un extraño. Sus ojos se posaban en Dina sin
la menor emoción. El hombre la miraba igual que había mirado su tate a la cabra
que había comprado en la feria de Markuszew. En vez de calcular si daba buena
leche, pensó Dina, estaría calculando cómo cocinaba y lo rápido que era capaz
de limpiar.
“Tiene dinero. Tus hijos no se te van a morir como los de
tía Jaique”, pensó Dina, y trató de ser realista. “Más no podés pedir.” Y
aunque pudiera, ¿de dónde sacaba la fuerza? Se sentía vacía, seca, marchitada.
.Estaban en plena primavera y ella era, finalmente, como esos malditos
pimpollos muertos sin abrir.
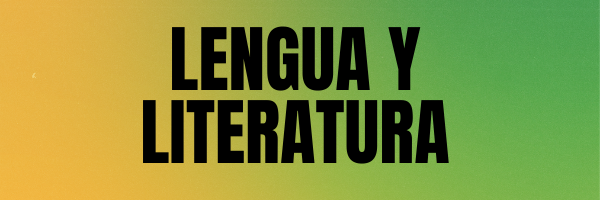
No hay comentarios:
Publicar un comentario