Páginas
- Arlt
- Borges
- Poe
- Siglo de oro
- Boedo y Florida
- Realismo
- Kryptonita
- Ciencia Ficción
- Fantástico
- Poesía
- Cortázar
- Narr. argentina
- Arte
- Martín Fierro
- Mitos y épica
- Teseo y Ariadna
- Romeo y Julieta
- Orfeo y Eurídice
- Narrativa breve
- Saki
- Jack London
- Lovecraft
- Varios
- Narr. Latinoamericana
- Horacio Quiroga
- Teatro abierto
- Los 7 locos
- Ficciones
- El infierno prometido
- Sintaxis
Cabeza de lobo, de Robert E. Howard
¿Miedo? Disculpen, Messieurs, pero ustedes desconocen el significado del miedo. No, me mantengo en lo que he dicho. Ustedes son soldados, aventureros. Han conocido cargas de regimientos de dragones, o el pánico en mares azotados por el viento. Pero miedo, el verdadero miedo de puro terror reptante y que pone los pelos de punta, ése lo desconocen. Yo sí he conocido ese miedo; pero hasta el día en que las legiones oscuras asciendan desde las puertas del infierno y el mundo arda en ruinas, ningún hombre volverá a enfrentarse a un miedo similar.
Escuchen, les contaré una historia, ya que ocurrió hace muchos años y a medio camino del otro lado del mundo; y ninguno de ustedes verá jamás al hombre del que les voy a hablar, o si lo ven, no lo reconocerán.
Retrocedan entonces conmigo unos cuantos años atrás en el tiempo, hasta el día en que yo, un caballero joven y temerario, bajé de la pequeña barcaza que me había acercado a tierra firme desde el barco fondeado en el puerto mar adentro, maldije el barrizal que cubría el rústico embarcadero, y recorrí la franja de tierra firme que llevaba hasta el castillo, en respuesta a la invitación de un viejo amigo, Dom Vincente da Lusto.
Dom Vincente era un hombre extraño, de carácter fuerte y amplitud de miras, un visionario adelantado a los conocimientos de su tiempo. En sus venas, quizás, corriese la sangre de aquellos antiguos fenicios que, como nos relatan los sacerdotes, dominaron los mares y construyeron ciudades en tierras lejanas en épocas inmemoriales. Su plan para enriquecerse era extraño y, sin embargo, tuvo éxito; a pocos hombres se les hubiera ocurrido, e incluso menos lo hubieran logrado. Y es que su hacienda se encontraba en la costa occidental de ese oscuro y místico continente, ese enigma para los exploradores... Africa.
Allí, junto a una pequeña bahía, Dom Vincente encargó que despejaran la maleza de la sombría jungla y que le construyeran su castillo y almacenes, y con mano dura se dedicó a exprimir las riquezas que le ofrecía la tierra. Entre sus embarcaciones contaba con tres barcos pequeños y un galeón grande. Estos navegaban entre sus dominios y ciudades de España, Portugal, Francia e incluso Inglaterra, cargados de maderas exóticas, marfil, esclavos... miles de extrañas riquezas que Dom Vincente había conseguido mediante el comercio o la conquista.
Sí, señores, una empresa salvaje y un comercio aún más salvaje. Y sin embargo, habría sido capaz de crear un imperio en el continente negro si no hubiera sido por Carlos, su sobrino con cara de rata... pero me temo que estoy adelantando acontecimientos.
Observen, Messieurs, voy a dibujar un mapa en la mesa, así, con el dedo empapado de vino. Aquí estaba situado el puerto de aguas poco profundas, y aquí los extensos embarcaderos. Una franja de tierra firme se extendía en esta dirección ligeramente en cuesta y flanqueada a ambos lados por almacenes con apariencia de chozas, hasta llegar a un foso ancho y poco profundo. Por encima lo cruzaba un estrecho puente levadizo y luego uno se topaba con una alta empalizada hecha de troncos hundidos en el suelo. Esta rodeaba totalmente el castillo. El propio castillo era una imitación de otra edificación de épocas más tempranas, y en su construcción primaba más la resistencia que la belleza. Construido con rocas traídas desde grandes distancias y tras años de esfuerzos y miles de negros trabajando duramente bajo el látigo, se alzaron sus muros, y ahora, una vez finalizado, ofrecía una apariencia totalmente inexpugnable. En efecto, ésa era la intención de sus constructores, ya que piratas bárbaros merodeaban las costas y el riesgo a que estallase una rebelión indígena acechaba constantemente.
Una extensión de aproximadamente un kilómetro a cada lado del castillo se mantenía despejada y sin maleza, y se habían construido carreteras a través del terreno pantanoso. Todo esto requirió una inmensa cantidad de trabajo, pero la mano de obra abundaba. A cambio de un regalo, el jefe de una tribu proporcionaba todo lo necesario, ¡y los portugueses saben bien cómo hacer que los hombres trabajen!
A menos de trescientos metros del castillo, hacia el este, discurría un río de cauce ancho y aguas poco profundas que desembocaba en el puerto. Su nombre se ha esfumado por completo de mi mente. Era un nombre de origen pagano y nunca fui capaz de pronunciarlo.
Descubrí que no era el único amigo invitado al castillo. Parece ser que una vez al año, más o menos, Dom Vincente se traía a un grupo de alegres compañeros hasta su solitaria hacienda y celebraba fiestas durante algunas semanas para compensar el trabajo y soledad que sufría el resto del año.
Efectivamente, era casi de noche, y cuando entré se estaba celebrando ya un gran banquete. Me recibieron con vítores de alegría, algunos amigos me saludaron bulliciosamente y me presentaron a los invitados que no conocía.
Demasiado agotado para tomar parte en el jolgorio general, comí y bebí en silencio, escuché los brindis y las canciones, y me dediqué a estudiar a los comensales.
A Dom Vincente, por supuesto, ya lo conocía, pues habíamos sido amigos desde hacía bastantes años; también a su hermosa sobrina, Ysabel, la cual era una de las razones por las que había aceptado la invitación a ir hasta esa jungla maloliente. A su primo segundo, Carlos, ya lo conocía, y no me gustaba... era un tipo intrigante y remilgado cuyo rostro recordaba al de un visón.
También estaba mi estimado amigo, Luigi Verenza, un italiano, y su coqueta hermana, Marcita, haciendo ojitos a los hombres como de costumbre. Estaba también un alemán bajito y fornido que se hacía llamar Barón von Schiller; y Jean Desmarte, un campechano miembro de la nobleza de los Gascones, y don Florenzo de Sevilla, un hombre moreno, delgado y poco hablador, y que se refería a sí mismo como un español, y portaba un estoque casi tan alto como él.
Había otras personas, hombres y mujeres, pero ha transcurrido demasiado tiempo y no recuerdo todos los nombres y caras. Pero había un hombre cuyo rostro atrajo mi atención por algún motivo, como el imán de un alquimista atrae al metal. Era un hombre de complexión delgada, un poco por encima de la estatura mediana, de indumentaria sobria, casi austera, y portaba una espada casi tan larga como la del español.
Pero no fue ni su indumentaria ni su espada lo que atrajo mi atención. Fue su rostro. Un rostro refinado y que denotaba alto linaje, con arrugas profundas que le daban un aspecto cansado y demacrado. Diminutas cicatrices le surcaban el mentón y la frente, como si hubiera sido arañado por garras salvajes; podría haber jurado que en sus grises ojos entrecerrados se podía vislumbrar en ocasiones una expresión fugaz de angustia.
Me incliné hacia la coqueta Marcita y le pregunté el nombre de aquel hombre, ya que lo había olvidado desde que nos habían presentado.
—De Montour, de Normandía —respondió—. Un hombre extraño. Me parece que no me gusta.
—¿Eso quiere decir que se resiste a tus encantos, mi pequeña hechicera? —murmuré; una larga amistad me hacía inmune a su ira, así como a sus artimañas. Pero Marcita prefirió esta vez no enfadarse y me respondió tímidamente, lanzándome ojitos recatados por debajo de sus pestañas entornadas.
Estuve observando a De Montour durante bastante tiempo, sintiendo algún tipo de extraña fascinación. Comió poco, bebió mucho, rara vez habló, tan sólo cuando le dirigían alguna pregunta.
Finalmente, se procedió con una ronda de brindis, y me percaté de que sus acompañantes le azuzaban para que se levantase y deseara salud a la concurrencia. Al principio se negó, pero luego se levantó de su silla tras la insistencia del resto y permaneció de pie en silencio durante unos instantes, con la copa levantada. Parecía dominar e intimidar al resto de los comensales. Luego, tras soltar una risotada burlona y violenta, alzó la copa sobre su cabeza.
—¡Brindo por Salomón —exclamó—, que sometió a todos los demonios! ¡Y lo maldigo tres veces por los que dejó escapar!
¡Un brindis y una maldición juntos! Los invitados bebieron en silencio y con muchas miradas perplejas de reojo.
Esa noche me retiré temprano, cansado de la larga travesía por mar y con la cabeza dándome vueltas por la fuerza del vino, del cual Dom Vincente tenía copiosas reservas en su bodega.
Mi habitación estaba en el piso superior del castillo, con vistas a los bosques del sur y el río. La habitación se hallaba amueblada con estilo crudo y bárbaro esplendor, como el resto del castillo.
Me asomé a la ventana y observé al arcabucero haciendo la ronda alrededor del castillo por la parte interior de la empalizada; el terreno despejado, yermo y desapacible bajo la luz de la luna, el bosque circundante, el río silencioso.
Desde la barriada de los nativos junto al río llegaba el extraño tañido de algún tipo de laúd primitivo, tocando una melodía ancestral.
En las oscuras sombras del bosque alguna extraña ave nocturna elevó un trino burlón. Miles de notas menores sonaban: pájaros, bestias, ¡y Dios sabe qué más! Algún gran felino de la jungla profirió un maullido que ponía los pelos de punta. Sacudí los hombros y me alejé de la ventana. Sin duda los demonios acechaban en aquellas sombrías profundidades.
Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Se trataba del propio De Montour. Se acercó hasta la ventana y miró a la luna, que lucía resplandeciente y gloriosa.
—La luna está casi llena, ¿no es así, Monsieur? —dijo, girándose para mirarme. Yo asentí, y podría haber jurado que De Montour tembló—. Discúlpeme, Monsieur. No le molestaré más tiempo —se dispuso a marcharse, pero en la puerta se giró y retrocedió unos pasos—. Monsieur- dijo casi en un susurro de fiera intensidad—, ¡haga lo que haga, asegúrese de cerrar con llave la puerta esta noche!
Inmediatamente después salió de la habitación y me quedé observándolo con una mirada de incredulidad.
Finalmente me quedé dormido con la algarabía distante de los festejantes en mis oídos, y a pesar del cansancio, o quizás debido a él, dormí entre sobresaltos. Aunque no llegué a despertarme del todo hasta la mañana siguiente, me pareció que sonidos y ruidos extraños flotaban acercándose a través del velo del sueño, e incluso en alguna ocasión sentí como si algo estuviera trasteando y empujando al otro lado de la puerta cerrada.
Como era de esperar, la mayoría de los invitados se hallaban de un humor de perros al día siguiente y permanecieron en sus habitaciones casi toda la mañana, o bien se entretuvieron y bajaron más tarde. Además de Dom Vincente, tan sólo tres estábamos despejados: De Montour, el español de Sevilla (como se hacía llamar) y yo mismo. El español no había bebido nada de vino y, aunque De Montour había consumido increíbles cantidades de ese licor, no parecía estar afectado en absoluto.
Las damas nos recibieron gentilmente.
—Menos mal, Signor —exclamó la descarada Marcita, ofreciéndome su mano con un gracioso gesto que me hizo reír por lo bajo—, me alegra comprobar que hay caballeros entre nosotros que se preocupan más por nuestra compañía que por la copa de vino; los demás parecen sorprendentemente turbados esta mañana —a continuación, con un descarado movimiento de sus maravillosos ojos, añadió—: Me parece que alguien bebió demasiado anoche para poder mantener su discreción... o quizás no bebió lo suficiente. O es que mis sentidos me están engañando una barbaridad, o alguien vino a mi puerta por la noche ya tarde.
—¡Ja! —exclamé rápidamente con tono airado—, ¡será posible...!
—No, calla... —miró alrededor como si estuviera cerciorándose de que estábamos a solas, y luego dijo—: ¿No es de lo más extraño que Signor de Montour, antes de retirarse ayer noche, me ordenara que cerrase firmemente mi puerta con llave?
—Extraño —murmuré, pero no le dije que me había hecho la misma advertencia a mí.
—¿Y no es extraño, Pierre, que aunque Signor de Montour abandonara el banquete incluso antes que tú, sin embargo parezca haber estado despierto toda la noche?
Me encogí de hombros. Los comentarios de una mujer en ocasiones resultan de lo más pintorescos.
—Esta noche —prosiguió con sonrisa picarona— dejaré mi puerta sin cerrar a ver a quién cazo.
—No se te ocurrirá hacer tal cosa.
Descubrió sus pequeños dientes al esbozar una sonrisilla desdeñosa, mostrándome al mismo tiempo una pequeña y maliciosa daga.
—Escucha, diablillo. De Montour me hizo la misma advertencia a mí. Sea lo que sea que sepa, alguien merodeó por los pasillos anoche, y el objeto parecía más relacionado con el asesinato que con el romance amoroso. Asegúrate de mantener tu puerta cerrada con llave. La señorita Ysabel comparte la habitación contigo, ¿no es así?
—No, no duerme conmigo. Además ordeno a mi sirvienta que se vaya a las dependencias de los esclavos por la noche —murmuró ella, con mirada traviesa bajo sus párpados entornados.
—Cualquiera pensaría que eres una frívola si te oyera hablar así —le dije, con la franqueza de la juventud y de una larga amistad—. Ándate con cuidado, jovencita, o le diré a tu hermano que te azote.
Y me marché para presentar mis respetos a Ysabel. La chica portuguesa era totalmente lo contrario a Marcita; una joven tímida y modesta, no tan bella como la italiana, pero exquisitamente bonita, atractiva y de apariencia casi aniñada. Por unos momentos albergué esperanzas... ¡Diantre! ¡Lo que hace ser joven y alocado!
Disculpen, Messieurs. A un viejo como yo se le va a veces la cabeza. Era de Montour de quien quería hablarles... de De Montour y del primo con cara de visón de Dom Vincente.
Un grupo de nativos armados se había agolpado a las puertas de la verja, y los soldados portugueses los mantenían a cierta distancia. Entre ellos había una docena de hombres y mujeres jóvenes desnudos, encadenados por los cuellos. Eran esclavos capturados por alguna tribu guerrera y llevados allí para la venta. Dom Vincente los inspeccionaba personalmente.
A continuación tuvo lugar un largo regateo, el cual pronto dejó de captar mi interés y me alejé de allí asombrado de que un hombre del estatus de Dom Vincente se rebajase a ocuparse él mismo del regateo.
Volví a interesarme más tarde, cuando uno de los nativos del pueblo vecino se acercó e interrumpió las negociaciones dirigiendo una larga perorata a Dom Vincente.
Mientras hablaban, De Montour se acercó, y finalmente Dom Vincente se giró hacia nosotros.
—Uno de los leñadores del pueblo ha sido descuartizado por un leopardo o alguna otra bestia la pasada noche. Era un hombre joven y soltero.
—¿Un leopardo? ¿Lo llegaron a ver? —preguntó abruptamente De Montour.
Cuando Dom Vincente le respondió con una negativa y añadió que la bestia llegó y se marchó en la oscuridad de la noche, De Montour levantó una mano temblorosa y se la pasó por la frente, como si quisiera enjugarse un sudor frío.
—¡Mira esto, Pierre! —exclamó Dom Vincente—. Tengo aquí un esclavo que, maravilla de las maravillas, desea ser tu hombre. Aunque sólo el diablo sabe por qué.
Me acercó a un delgado joven Jakri, casi un niño, cuyo principal valor parecía ser una alegre sonrisa.
—Es tuyo —dijo Dom Vincente—. Está bien entrenado y será un buen sirviente. Y ten en cuenta que un esclavo es mejor que un sirviente, lo único que hay que proporcionarle es alimento, un taparrabos y un poco de látigo para mantenerlo en su lugar.
No tardé mucho en averiguar por qué Gola deseaba ser «mi hombre», eligiéndome a mí de entre todos los demás. Era por mi pelo. Como muchos dandis de la época, llevaba el cabello largo y rizado, y los mechones me caían por los hombros. Resulté ser el único caballero de todo el grupo que llevaba el cabello de esa forma, y Gola se pasaba horas y horas sentado observándolo silenciosamente embelesado, hasta que su atento escrutinio me ponía nervioso y le propinaba un puntapié para que se largase.
Fue esa noche cuando una creciente animosidad, inesperada, entre el Barón von Schiller y Jean Desmarte estalló finalmente.
Y como de costumbre el motivo era una mujer. Marcita se había dedicado a flirtear descaradamente con ambos caballeros.
No fue nada inteligente por su parte. Desmarte era un joven alocado y salvaje. Von Schiller una fiera lujuriosa. Pero, Messieurs, ¿cuándo una mujer ha empleado su inteligencia?
Su odio se transformó en una furia asesina cuando el alemán intentó besar a Marcita.
En un instante, estaban las espadas entrechocando. Pero antes incluso de que Dom Vincente pudiera interrumpirlos con un grito, Luigi se situó entre ambos combatientes y forzó ambas espadas hacia abajo, para a continuación empujarlas violentamente hacia atrás.
— Signori-dijo suavemente, pero con fiera intensidad—, unos signori de tan alta cuna no deberían pelearse por mi hermana. ¡Ja! ¡Por las uñas de Satán! ¡A cara o cruz me la jugaría por cualquiera de ustedes dos! Tú, Marcita, ve a tu habitación, inmediatamente, y no salgas hasta que te dé permiso.
Ella obedeció, porque a pesar de ser bastante independiente, nadie se atrevió a enfrentarse al delgado y andrógino joven cuando asomó una mueca felina en sus labios y un brillo asesino le encendió los oscuros ojos.
Se intercambiaron disculpas, pero por las miradas que se echaban los dos rivales, sabíamos que la pelea no había sido olvidada y que podría explotar de nuevo al menor pretexto.
Más tarde, esa misma noche, me desperté repentinamente con un sentimiento de horror inquietante y extraño. No sabía el porqué. Me levanté y comprobé que la puerta seguía firmemente cerrada, y al ver a Gola dormido en el suelo, lo desperté irritado de una patada.
En cuanto se levantó, a toda prisa y masajeándose la zona dolorida, el silencio se rompió con un grito salvaje, un alarido que atravesó el castillo y atrajo la voz de alarma del arcabucero que vigilaba la empalizada; el grito procedía de la boca de una mujer, enloquecida por el terror.
Gola graznó y se escondió de un salto tras el diván. Abrí la puerta violentamente y corrí por el oscuro pasillo. Mientras descendía a toda prisa por las sinuosas escaleras, choqué contra alguien en el último escalón y caímos precipitadamente.
Ese alguien farfulló algo y reconocí la voz de Jean Desmarte. Le ayudé a incorporarse y seguí corriendo; él tras de mí. Los gritos habían cesado, pero el castillo al completo era un total caos de actividad: voces gritando, choque de armas, nuevas luces apareciendo, la voz de Dom Vincente ordenando a los soldados, el ruido de hombres armados apresurándose por las estancias y tropezando unos con otros. Entre toda esta confusión, Desmarte, el español y yo llegamos a la habitación de Marcita justo en el momento en que Luigi se precipitaba dentro y acogía a su hermana entre sus brazos.
Otros también entraron corriendo, con luces y armas, gritando y exigiendo saber lo que estaba ocurriendo.
La chica yacía en silencio entre los brazos de su hermano, tenía suelto el cabello moreno que le caía sobre los hombros, y el delicado camisón hecho jirones y que dejaba entrever su bello cuerpo. Se veían largos arañazos en sus brazos, pechos y hombros.
Finalmente, abrió los ojos, tembló y a continuación dejó escapar un grito estremecedor mientras se aferraba frenéticamente a Luigi, suplicándole que no permitiese que algo se la llevase.
—¡La puerta! —sollozó—. La dejé abierta. Y algo entró a mi habitación reptando en la oscuridad. Le clavé mi daga y me lanzó al suelo, arañándome, desgarrándome. Luego me desmayé.
—¿Dónde está von Schiller? —preguntó el español con un brillo fiero en sus oscuros ojos.
Los hombres se miraron entre sí. Estaban presentes todos los invitados excepto el alemán. Vi a De Montour observando a la aterrorizada joven; tenía el rostro más demacrado que de costumbre. Y me extrañó que no portara ningún arma.
—¡Sí, von Schiller! —exclamó Desmarte ferozmente.
Yla mitad de nuestro grupo seguimos a Dom Vincente al pasillo. Iniciamos una búsqueda vengadora por el castillo, y en un pequeño y oscuro descansillo hallamos a von Schiller. Yacía de cara al suelo, bañado en un encarnado y cada vez más grande charco.
—¡Esto es obra de algún nativo! —exclamó Desmarte, con el rostro desencajado.
—¡Tonterías! —aulló Dom Vincente—. Los soldados no dejan entrar a ningún nativo del exterior. Todos los esclavos, también el esclavo de von Schiller, estaban separados y encerrados en las dependencias de los esclavos, excepto Gola, que duerme en la habitación de Pierre, y la mujer de Ysabel.
—Pero ¿quién más pudo cometer este crimen? —exclamó Desmarte furioso.
—¡Tú! —dije abruptamente—, ¿por qué si no corrías tan sigilosamente en dirección contraria al cuarto de Marcita?
—¡Maldito seas, mientes! —gritó, y desenvainando raudamente dirigió su espada hacia mi pecho.
A pesar de su rapidez, el español fue más rápido. El estoque de Desmarte chocó contra la pared y él se quedó inmóvil como una estatua, con la punta del estoque del español tocando su garganta.
—Átenlo —dijo el español sin mucha pasión.
—Baje su espada, don Florenzo —ordenó Dom Vincente, adelantándose y dominando ahora la escena—. Signor Desmarte, usted es uno de mis mejores amigos, pero yo soy la única ley aquí y debemos cumplir con nuestro deber. Denos su palabra de que no intentará escapar.
—Se la doy —replicó el gascón calmadamente—. Actué precipitadamente. Mis disculpas. No estaba huyendo de forma intencionada, sino que los corredores y pasillos de este maldito castillo me confunden.
De entre todos nosotros, probablemente nadie le creyó excepto un hombre.
— ¡Messieurs!-De Montour dio un paso adelante—. Este joven no es culpable. Giren al alemán sobre su espalda.
Dos soldados así lo hicieron. De Montour se estremeció, señalando el cuerpo. El resto miramos tan sólo una vez, para retroceder a continuación aterrorizados.
—¿Ha podido un hombre hacer semejante abominación?
—Con una daga... —comenzó a sugerir alguien.
—Ninguna daga podría hacer semejantes heridas —dijo el español—. El alemán ha sido descuartizado por las garras de alguna bestia terrible.
Miramos todos a nuestro alrededor, temiendo que algún espantoso monstruo saltase sobre nosotros desde las sombras.
Registramos el castillo, cada metro, cada centímetro de él. Y no hallamos ni un solo rastro de la bestia.
Ya amanecía cuando regresé a mi habitación, y allí me encontré con que Gola se había encerrado dentro; me llevó casi media hora convencerle de que me dejase entrar.
Tras azotarle profusamente y reprenderle por su cobardía, le conté lo que había sucedido, ya que podía entender francés y hablar en una extraña mezcolanza a la cual él denominaba orgullosamente francés.
Tenía la boca entreabierta y tan sólo se le veía el blanco de los ojos hasta que la historia alcanzó su clímax.
—¡Yu yu! —susurró aterradoramente—. ¡El hombre de los fetiches!
Repentinamente me acordé de algo. Había oído vagos rumores, chismorreos más que ecos de leyenda, acerca de un culto a un leopardo diabólico que era adorado en la costa occidental. Ningún hombre blanco había visto jamás a un seguidor de este culto, pero Dom Vincente nos había contado historias sobre hombres-bestias disfrazados con pieles de leopardo, que vagaban sigilosamente a medianoche y asesinaban y devoraban a sus víctimas. Un horrendo escalofrío me recorrió la columna vertebral, y en cuestión de segundos me abalancé sobre Gola tan repentinamente que hizo amago de esconderse.
—¿Era eso un hombre-leopardo? —dije entre dientes, sacudiéndolo violentamente.
—¡Massa, massa! —gimió—. ¡Yo chico bueno! ¡Ha sido hombre yu yu! ¡Mejor no decir!
—¡Me lo vas a decir! —mis dientes rechinaron, renovando mi ataque, hasta que moviendo las manos en débil protesta, prometió contarme lo que sabía.
—¡No hombre-leopardo! —susurró, y sus ojos se agrandaron con un brillo de terror sobrenatural—. La luna, él lleno, encuentra al leñador, a él muchos arañazos. Encuentra otro leñador. El gran Massa (Dom Vincente) dice «leopardo». No leopardo. Sino hombre-leopardo, viene a matar. ¡Algo mata hombre-leopardo! ¡Mucha garra! ¡Jai, jai! Luna lleno otra vez. Algo entra, a cabaña sola; araña a mujer, araña a bebé. Araña a hombre. Ahora entra a castillo. No leopardo. ¡Pero siempre pisadas de un hombrel
Dejé escapar una exclamación incrédula y asustada.
Era verdad lo que Gola afirmaba. Siempre había pisadas de un hombre alejándose de la escena del asesinato. Entonces, ¿por qué los nativos no le advirtieron al gran Massa de que podía dar caza al demonio? En ese momento Gola me miró con expresión astuta y me susurró al oído: ¡Las pisadas eran de un hombre con zapatos!
Incluso asumiendo que Gola mentía, sentí un escalofrío de horror inexplicable. ¿Quién, entonces, creían los nativos que estaba perpetrando estos terroríficos asesinatos?
Y él respondió:
—¡Dom Vincente!
A estas alturas, Messieurs, mi mente era un torbellino.
¿Qué significaba todo esto? ¿Quién había asesinado al alemán e intentó violar a Marcita? Y mientras recordaba los hechos del crimen, concluí que el móvil del ataque parecía más el asesinato que la violación.
¿Por qué nos previno De Montour, y luego pareció poseer alguna información sobre el crimen cuando nos dijo que Desmarte era inocente probándolo posteriormente?
Todo esto me sobrepasaba.
Los rumores sobre la matanza llegaron a los nativos, a pesar de nuestros esfuerzos, y se les veía inquietos y nerviosos, y tres veces ese día Dom Vincente tuvo que enviar a un negro al látigo por insolencia. Una atmósfera de melancolía invadió el castillo.
Contemplé la idea de informar a Dom Vincente de los rumores de Gola, pero decidí esperar un poco más.
Ese día las mujeres permanecieron en sus aposentos; los hombres estaban inquietos y malhumorados. Dom Vincente anunció que se doblaría el número de centinelas, y que algunos de ellos patrullarían por los pasillos del interior del castillo. Me vi en ese momento conjeturando cínicamente que si las sospechas de Gola eran ciertas, los centinelas serían de muy poca ayuda.
No soy, Messieurs, un hombre que aplaque este tipo de situaciones con la paciencia. Y era joven por aquel entonces. Así que mientras bebíamos antes de retirarnos, lancé mi copa sobre la mesa y anuncié airadamente que tanto daba que fuera hombre, bestia o demonio, que yo dormiría esa noche con las puertas abiertas de par en par. Y me dirigí enfurecido y a grandes zancadas a mi habitación.
De nuevo, como la primera noche, De Montour vino. Y su rostro era el de un hombre que ha mirado al otro lado de las puertas del infierno.
—He venido —dijo— para pedirle, no, para implorarle, Monsieur, que reconsidere su apresurada decisión.
Negué con la cabeza impacientemente.
—¿Está decidido, pues? ¿Sí? Entonces le pido que haga esto por mí; que después de que entre en mi habitación, usted me cierre la puerta con llave desde el exterior.
Hice lo que me pidió, y luego volví a mi habitación. Mi cerebro era un laberinto de sorpresas. Había enviado a Gola a las dependencias de los esclavos, y situé el estoque y la daga a mano. Tampoco me metí en la cama, sino que me agazapé en un sillón, en la oscuridad. Luego tuve que hacer grandes esfuerzos para mantenerme despierto. Para ello, me distraje recordando las extrañas palabras de De Montour. El parecía estar sometido a una gran excitación, en sus ojos se entreveían misterios espantosos que tan sólo él conocía. Y sin embargo no era el rostro de un hombre malvado.
Súbitamente tuve la idea de ir a su habitación y hablar con él.
Andar por aquellos oscuros pasillos resultó una labor estremecedora, pero finalmente me encontraba delante de la puerta de De Montour. Llamé suavemente. Silencio. Acerqué la mano a la puerta y noté fragmentos astillados de madera. Rápidamente saqué pedernal y acero, y la llameante yesca iluminó la gran puerta de roble combada sobre sus fuertes bisagras. La luz me mostró una puerta destrozada y astillada desde el interior. Y la habitación de De Montour estaba vacía.
Algún tipo de instinto me hizo apresurarme de regreso a mi cuarto, rápidamente pero en silencio, con los pies descalzos pisando suavemente. Y al acercarme a la puerta, fui consciente de que había algo en la oscuridad frente a mí. Algo que reptaba desde uno de los pasillos laterales y se deslizaba sigilosamente.
En un ataque de terror, salté hacia delante, golpeando violentamente y a ciegas en la oscuridad. Mis puños cerrados toparon con una cabeza humana, y algo se desplomó con un estruendo. Volví a encender una luz; un hombre yacía sin sentido en el suelo, y era De Montour.
Coloqué una vela en un recodo de la pared, y justo en ese momento los ojos de De Montour se abrieron y se levantó tambaleándose.
—¡Tú! —exclamé, casi sin ser consciente de lo que decía—. ¡Tú, el último que hubiera imaginado!
El se limitó a asentir.
—¿Mataste tú a von Schiller?
—Sí.
Retrocedí dejando escapar un grito de terror.
—Escucha —alzó la mano—. Coge tu estoque y atraviésame con él. Nadie te tocará.
—¡No! —exclamé—. No puedo hacerlo.
—Entonces, rápido —dijo apresuradamente—, métete en tu cuarto y cierra la puerta con llave. ¡Rápido! ¡Va a volver!
—¿Qué es lo que va a volver? —pregunté sintiendo un escalofrío de terror—. Si puede hacerme daño a mí, también te lo hará a ti. Entra a mi habitación conmigo.
—¡No, no! —exclamó casi gritando y dando un respingo hacia atrás alejándose de mi brazo extendido—. ¡Rápido, rápido! Me abandonó unos momentos, pero volverá.
A continuación, con una voz aguda indescriptiblemente terrorífica, dijo:
— Está volviendo. ¡Está aquí ahora!
Y entonces sentí algo, una presencia sin forma o esencia cerca de mí. Algo espeluznante.
De Montour estaba de pie, con las piernas en tensión, los brazos echados hacia atrás y los puños cerrados. Los músculos se marcaban bajo la piel y sus ojos se agrandaban y cerraban sucesivamente; las venas le palpitaban visiblemente sobre la frente, como si estuviera realizando un enorme esfuerzo físico. Mientras lo observaba, y para mi horror, ¡una informe e indescriptible cosa apareció de la nada y adquirió una vaga forma! Como una sombra se deslizó hasta De Montour.
¡Flotaba por encima de él! Dios mío, ¡estaba fundiéndose, haciéndose uno con el hombre!
De Montour se balanceó y dejó escapar un profundo suspiro. La presencia nebulosa se desvaneció. De Montour se convulsionó. Luego se giró hacia mí, y... ¡ojalá Dios no permita que vuelva a ver un rostro como aquél nunca jamás!
Era un rostro bestial y pavoroso. Los ojos relucían con una ferocidad aterradora; los labios componían una mueca espantosa y se retraían dejando al descubierto unos dientes brillantes, que a mis aterrorizados ojos parecían más colmillos de un animal que dientes humanos.
Silenciosamente, la cosa (no puedo llamarlo ser humano) se movió hacia mí. Gimiendo de puro miedo, salté hacia atrás atravesando la puerta, justo en el instante en que la cosa se lanzó por el aire, con un movimiento sinuoso que incluso en aquellos tensos momentos me recordó al salto de un lobo. Cerré la puerta de un portazo, empujándola contra la aterradora cosa que se lanzaba una y otra vez contra ella.
Finalmente desistió y le oí escabullirse sigilosamente por el pasillo. Me senté, débil y agotado, esperando, escuchando. A través de la ventana abierta entraba la brisa, que transportaba todos los aromas de Africa, tanto los especiados como los nauseabundos. Desde la aldea nativa llegaba el sonido de un tambor ancestral. Otros tambores le contestaron río arriba, y también desde el interior de la maleza. Entonces, desde algún lugar de la jungla, horriblemente incongruente, sonó el largo y alto aullido de un lobo gris. Mi alma se revolvió asqueada.
El amanecer nos trajo historias de aldeanos aterrorizados, de una mujer negra atacada por algún demonio de la noche y que a duras penas había logrado escapar. Y me fui a buscar a De Montour.
De camino me encontré con Dom Vincente. Estaba perplejo y disgustado.
—Algo infernal está actuando en este castillo —dijo—. Ayer noche, aunque no se lo he contado a nadie, algo se abalanzó sobre la espalda de uno de los arcabuceros, le rompió el chaleco de cuero sacándoselo de los hombros y lo persiguió hasta la torre de vigía. Además, alguien encerró a De Montour en su cuarto y se vio forzado a romper la puerta para poder salir.
Se alejó farfullando para sí, y yo continué bajando las escaleras, más perplejo que nunca.
De Montour se hallaba sentado en un taburete, mirando por la ventana. Un aire indescriptible de cansancio lo embargaba.
Tenía el largo cabello sin peinar y alborotado, sus ropas estaban hechas jirones. Con un escalofrío pude ver débiles manchas encarnadas en sus manos y me percaté de que tenía las uñas resquebrajadas y rotas.
Miró al frente cuando entré, y me hizo una señal para que me sentara. Su rostro estaba ajado y demacrado, pero era el rostro de un hombre.
Tras unos momentos de silencio, habló.
—Te contaré mi extraña historia. Nunca antes ha salido de mis labios, aunque no sé por qué te la cuento, sabiendo que no me creerás.
Y entonces escuché la que, con toda seguridad, sea la más atroz y fantástica historia jamás escuchada por ningún hombre.
—Hace unos años —dijo De Montour— me encontraba en una misión militar al norte de Francia. Me vi forzado a atravesar solo los bosques de Villefere, atestados de demonios y fieras. En aquellos aterradores bosques fui perseguido por algo inhumano y terrible: un hombre lobo. Bajo la luna de medianoche luchamos, y finalmente le di muerte. Lo cierto es que si se mata a un hombre lobo cuando aún tiene algo de la forma de hombre, su fantasma perseguirá a su asesino por toda la eternidad. Pero si es asesinado con forma de lobo, el infierno entonces se abre para recibirlo. El verdadero hombre lobo no es, como cree la mayoría, un hombre que puede adquirir la forma de lobo, ¡sino un lobo que toma la forma de un hombre!
»Presta atención, amigo, y te hablaré acerca de la sabiduría, el infernal conocimiento que poseo, adquirido a través de muchos actos aterradores, y aprendido en mitad de las espantosas sombras de los bosques a medianoche, donde merodean criaturas malignas y bestiales.
»A1 principio, el mundo era un lugar extraño, deforme. Bestias grotescas vagaban por las junglas. Procedentes de otro mundo, los primitivos demonios y criaturas malignas llegaron en gran número y se establecieron en este nuevo mundo más joven. Durante mucho tiempo guerrearon las fuerzas del bien y del mal.
»Una extraña bestia, llamada hombre, vagaba entre las otras bestias, y puesto que el bien o el mal debe tomar una forma concreta antes de que cualquiera de los dos logre vencer, los espíritus del bien penetraron en el hombre. Los espíritus malignos se introdujeron en otras bestias, los reptiles y las aves; y durante mucho tiempo se libró una batalla ancestral. Pero el hombre venció. Los grandes dragones y las serpientes fueron exterminados, y junto a éstos también los demonios. Finalmente, Salomón, un hombre adelantado a su tiempo, los combatió fieramente, y gracias a su sabiduría los mató, atrapó y sometió. Pero hubo algunos de los más fieros, los más temerarios, a los que Salomón logró hacer huir pero no pudo conquistar. Estos demonios tomaron la forma de lobos. Con el paso de los siglos, demonio y lobo se fundieron en un solo ser. Y a partir de ese momento ya no pudo abandonar el cuerpo del lobo por propia voluntad. En casi todos los casos la naturaleza salvaje del lobo supera la sutileza del demonio y lo esclaviza, de manera que el lobo es tan sólo una bestia, fiera y astuta, pero meramente una bestia. Pero hombres lobo hay muchos, incluso hoy en día.
»Y ocurre que durante el periodo de luna llena, el lobo puede tomar la forma, o la medio forma de un hombre. Sin embargo, cuando la luna se halla en su cénit, el espíritu lobuno toma de nuevo ascendencia y el hombre lobo se convierte en un verdadero lobo una vez más. Pero si muere con la forma de hombre, entonces su espíritu puede liberarse e ir en pos de su verdugo a lo largo del tiempo.
»Ahora escucha atentamente. Yo creía haber matado a esa cosa después de que regresara a su verdadera forma de lobo. Pero lo hice justo unos segundos antes. La luna aún no había llegado a su cénit, ni la criatura había adoptado la forma de lobo por completo.
»Nada sabía de esto en aquel momento y seguí mi camino. Pero cuando se aproximaba el siguiente periodo de luna llena, comencé a percibir una extraña y maliciosa influencia. Una atmósfera de terror flotaba en el aire y sentía unos truculentos e inexplicables impulsos.
»Una noche, en una pequeña aldea en el centro de un gran bosque, dicha influencia me sobrevino con toda su fuerza. Era de noche y la luna, casi llena, se cernía sobre el bosque. Y entre la luna y yo pude ver, flotando en el aire, fantasmagórica y apenas discernible, ¡la silueta de la cabeza de un lobo!
»Apenas recuerdo lo que pasó después. Recuerdo vagamente haberme arrastrado hasta una calle silenciosa, recuerdo haber luchado y resistido brevemente, en vano, y el resto de lo ocurrido es tan sólo un laberinto carmesí, hasta que recuperé la conciencia a la mañana siguiente y encontré mis ropas y manos cubiertas de barro y de color rojo. Entonces escuché el aterrorizado parloteo de los aldeanos, que hablaban acerca de una pareja de amantes clandestinos que había sido asesinada salvajemente un poco más allá de la aldea; descuartizados, como si hubieran sido atacados por bestias salvajes, lobos probablemente.
»Huí aterrado de aquella aldea, pero no huí a solas. Durante el día no notaba la influencia de mi espantoso captor, pero cuando caía la noche y la luna se asomaba, algo terrorífico rastreaba los bosques silenciosos, un verdugo de humanos, un ser maligno en el cuerpo de un hombre.
»Dios mío, ¡cuántas batallas he luchado! Pero implacablemente volvía a poseerme y me llevaba delirante en pos de alguna nueva víctima. Cuando la luna pasaba su plenitud, entonces el poder de la criatura sobre mí cesaba de pronto. Y no regresaba hasta tres noches antes de la siguiente luna llena.
»Desde entonces he merodeado por el mundo, huyendo y huyendo, intentando librarme de ella. Pero esa cosa siempre me sigue, tomando posesión de mi cuerpo cuando hay luna llena. Por todos los santos, ¡cuántas atrocidades he cometido!
»Hace ya tiempo que me habría quitado yo mismo la vida, pero no me atrevo. Porque el alma de un suicida es condenada, y mi alma entonces estaría constantemente acosada por las llamas del infierno.
»Y escucha lo más terrorífico de todo... mi cuerpo muerto merodearía en la tierra por siempre jamás, ¡reanimado y habitado por el alma de un hombre lobo! ¿Puede haber algún fin peor que éste?
«Además, parece ser que soy inmune a las armas humanas. Espadas me han atravesado, dagas me han cercenado. Estoy cubierto de cicatrices. Y, sin embargo, nunca han podido abatirme. En Alemania consiguieron capturarme y conducirme hasta el cadalso. Yo habría colocado allí mi cabeza por propia voluntad, pero entonces esa cosa entró en mí, rompió mis cadenas, y maté y huí. He vagado de un lado al otro del mundo, dejando tras de mí un rastro de terror y masacre. Celdas, cadenas, no pueden detenerme. La cosa se halla encadenada a mí por toda la eternidad.
«Desesperado, acepté la invitación de Dom Vincente porque aquí nadie conoce el secreto de mi tenebrosa doble vida, y nadie me reconocería bajo el control del demonio; y pocos, al verme, viven para contarlo.
»Mis manos están rojas, mi alma condenada a las llamas eternas, mi mente destrozada por el remordimiento de mis crímenes. Y sin embargo, nada puedo hacer por mí. Sin duda, Pierre, ningún hombre ha conocido el infierno en el que vivo.
»Sí, yo maté a von Schiller, e intenté destruir a la joven Marcita. El porqué no lo hice, aún no lo sé, ya antes he matado tanto a hombres como a mujeres.
»Ahora, si lo tienes a bien, toma tu espada y mátame, y con mi último aliento te bendeciré ante Dios.
»Ya conoces mi historia. Tienes ante ti a un hombre acosado por un espíritu maligno durante toda la eternidad.
La cabeza me daba vueltas en total desconcierto cuando abandoné los aposentos de De Montour. No sabía qué podía hacer. Parecía bastante probable que acabase matándonos a todos, y sin embargo no encontraba el ánimo necesario para contárselo todo a Dom Vincente. Desde ei fondo de mi alma sentía verdadera lástima por De Montour.
De manera que me mantuve callado, y en los días que siguieron busqué cada ocasión para estar y conversar con él. Nació entre nosotros una verdadera amistad.
Entonces ese negro diablillo, Gola, comenzó a mostrar un aire de excitación reprimida, como si supiera algo que deseaba contar desesperadamente, pero no se atreviese a hacerlo.
Pasamos los días festejando, bebiendo y cazando, hasta que una noche De Montour vino a mis aposentos y apuntó silenciosamente hacia la luna, la cual acababa de asomar.
—Mira —dijo—, tengo un plan. Diré a la gente que me voy a cazar a la jungla, y partiré aparentemente para varios días. Pero por la noche volveré al castillo, y quiero que me encierres en la mazmorra que se utiliza como almacén.
Así lo hicimos, y pude escabullirme dos veces al día para llevarle comida y bebida a mi amigo. Insistía en permanecer en la mazmorra incluso durante el día, porque, aunque el demonio nunca había ejercido ninguna influencia sobre él durante las horas de sol y pensaba que entonces era totalmente inofensivo, no quería arriesgarse.
Fue durante estos días cuando empecé a percatarme de que el primo de Dom Vincente con cara de visón, el tal Carlos, no perdía ocasión en agasajar a Ysabel, su prima segunda, a la cual parecían molestarle sus atenciones.
Si hubiera dependido de mí, le habría retado a duelo a la más mínima ocasión, porque lo detestaba profundamente, pero aquello no era de mi incumbencia. Sin embargo, Ysabel parecía tenerle miedo.
A todo esto, mi amigo Luigi se había enamorado de la delicada joven portuguesa, y empezó a agasajarla con dulces palabras a diario.
Y De Montour permanecía en su celda y reflexionaba sobre sus terribles actos hasta acabar golpeando los barrotes con las manos desnudas.
Y don Florenzo vagaba por los terrenos del castillo como un hosco Mefistófeles.
Y el resto de invitados montaban, peleaban y bebían.
Y Gola se arrastraba a mi alrededor mirándome como si fuera a compartir algún tipo de información en cualquier momento. No es de extrañar que terminara con mis nervios a flor de piel.
Cada día los nativos estaban más foscos, y más y más huraños e intratables.
Una noche, poco antes de la luna llena, penetré en la mazmorra en donde estaba sentado De Montour. Levantó rápidamente la mirada.
—Demasiado te arriesgas viniendo aquí de noche.
Encogí los hombros y me senté.
Un pequeño ventanuco con barrotes permitía que entraran por la noche los aromas y sonidos de.Africa.
—Atiende a los tambores indígenas —dije—. Han sonado sin descanso durante toda esta semana.
De Montour asintió.
—Los nativos están inquietos. Creo que están tramando algo malo. ¿No has notado cuánto tiempo pasa Carlos con ellos?
—No —respondí—, pero tiene toda la pinta de que va a tener un encontronazo con Luigi. Luigi está cortejando a Ysabel.
Y así continuamos nuestra conversación, cuando repentinamente De Montour dejó de hablar y su ánimo pareció ensombrecerse, respondiendo tan sólo con monosílabos.
La luna se alzó y se asomó por los barrotes de las ventanas. El rostro de De Montour estaba iluminado con su luz.
Y entonces unos dedos helados me atenazaron. En la pared, detrás de De Montour, apareció una sombra, una sombra claramente definida de ¡la cabeza de un lobo!
En ese mismo instante De Montour sintió su influencia. Profirió un alarido y se levantó del taburete. Señaló con el dedo ferozmente y, mientras yo daba un portazo y cerraba con llave la puerta tras de mí con manos temblorosas, noté cómo lanzaba el peso de su cuerpo contra ella. Subí las escaleras a toda prisa, oyéndole delirar y golpear la puerta reforzada con hierro. A pesar de la extrema fuerza del hombre lobo, la enorme puerta resistió.
Cuando llegué a mi cuarto, Gola entró como un rayo y me susurró la historia que llevaba guardando durante tantos días.
Le escuché, incrédulo, y luego me apresuré en busca de Dom Vincente.
Me informaron de que Carlos le había pedido que le acompañase a la aldea para organizar una venta de esclavos.
Mi informante era don Florenzo de Sevilla, y cuando le hice un breve resumen de lo que Gola me había contado, decidió acompañarme.
Cruzamos juntos y a toda prisa la verja de entrada del castillo, intercambiando algunas palabras con los guardas, y nos dirigimos cuesta abajo hacia la aldea.
Dom Vincente, ándese con cuidado, ¡mantenga la espada presta en su vaina! ¡Qué tontería tan imprudente, adentrarse en la noche con Carlos, el traidor!
Estaban cerca de la aldea cuando los alcanzamos.
—¡Dom Vincente! —exclamé—, vuelva inmediatamente al castillo. ¡Carlos quiere dejarle a merced de los indígenas! ¡Gola me ha dicho que codicia sus riquezas, y también a Ysabel! Un nativo aterrorizado farfulló algo sobre unas pisadas de botas cerca de los lugares donde los leñadores habían sido asesinados, ¡y Carlos ha hecho creer a los negros que usted era el asesino! ¡Esta noche los indígenas planean alzarse en armas y ajusticiar a todos los hombres del castillo, excepto a Carlos! ¿No me cree, Dom Vincente?
—¿Es esto cierto, Carlos? —preguntó Dom Vincente, atónito.
Carlos rió burlonamente.
—El idiota dice la verdad —dijo—, pero de nada va a servirte. ¡Ja!
Gritó a la vez que se abalanzaba hacia Dom Vincente. El acero relampagueó bajo la luz de la luna y la espada del español atravesó a Carlos antes de que pudiera moverse.
Y las sombras se alzaron a nuestro alrededor. Unos instantes después estábamos espalda con espalda, espada y daga, tres hombres contra cien. Las lanzas refulgieron, y un alarido demoníaco se alzó desde las gargantas de los salvajes. Repelí a tres indígenas con igual número de embestidas, y luego me desplomé tras recibir el contundente mazazo de un garrote, y segundos después Dom Vincente cayó sobre mí con una lanza en un brazo y otra atravesándole una pierna. Don Florenzo permanecía de pie a nuestro lado, agitando la espada como si tuviera vida propia, cuando una carga de los arcabuceros despejó totalmente la ribera del río y fuimos conducidos de regreso al castillo.
Las hordas de negros embistieron en tropel, con las lanzas centelleando como una ola de acero y un atronador clamor salvaje elevándose a los cielos.
Subían una y otra vez por las laderas, rodeando el foso, hasta llegar en riada a la empalizada. Y una y otra vez eran repelidos por el fuego de los poco más de cien soldados defensores.
Tras saquearlos, habían prendido fuego a los almacenes, y el resplandor que desprendían rivalizaba con la luz de la luna. Justo al otro lado del río había un almacén más grande, y hordas de nativos se aglomeraron a su alrededor para destrozarlo y saquear su contenido.
—Ojalá lancen una antorcha ahí dentro —dijo Dom Vincente—, porque no hay nada almacenado ahí dentro, a excepción de unos cuantos miles de libras de pólvora. No me atrevía a almacenar mercancía tan peligrosa a este lado del río. Todas las tribus del río y la costa se han congregado para masacrarnos, y todas mis embarcaciones se encuentran en alta mar. Quizás podamos resistir durante un tiempo, pero finalmente echarán abajo la empalizada y nos masacrarán.
Me dirigí a toda prisa hacia la mazmorra donde permanecía De Montour. Lo llamé desde el otro lado de la puerta y me pidió que entrase con una voz que me indicaba que el demonio lo había abandonado durante unos instantes.
—Los negros se han sublevado —le dije.
—Me lo había imaginado. ¿Cómo va la batalla?
Le proporcioné todos los detalles acerca de la traición y la lucha, y mencioné también el polvorín que había en la otra orilla del río. Se puso de pie de un salto.
—¡Por mi alma maldita! —exclamó—. ¡Lanzaré de nuevo los dados contra el infierno! ¡Rápido, déjame salir del castillo! ¡Intentaré nadar por el río y prender fuego a esa pólvora!
—¡Pero eso es una locura! —exclamé—. ¡Habrá unos mil negros entre la empalizada y el río, y el triple en los terrenos que hay más allá! ¡Además el río está infestado de cocodrilos!
—¡Lo intentaré igualmente! —respondió, con un extraño brillo iluminándole el rostro—. Si logro alcanzar el polvorín, eliminaré a un millar de nativos del asedio; si me matan, entonces mi alma se habrá liberado y quizás me haga merecedor del perdón pagando con mi vida todos los crímenes que he cometido.
»¡Deprisa! —exclamó a continuación—. ¡El demonio está volviendo! ¡Ya puedo sentir su influencia! ¡Deprisa!
Nos dirigimos rápidamente hacia la entrada del castillo. De Montour jadeaba como un hombre sometido a una.terrorífica batalla interior.
Se lanzó de cabeza contra las puertas; luego se incorporó y las cruzó de un salto. Lo recibieron los gritos enfebrecidos de los nativos.
Los arcabuceros nos gritaban maldiciones, a él y a mí. Oteando desde lo alto de la empalizada, pude verle avanzar a bandazos de un lado a otro. Una docena de nativos se acercaban a él temerariamente, con las lanzas en alto.
Entonces se alzó al cielo el sobrecogedor aullido del lobo, y De
Montour saltó hacia delante. Aterrorizados, los indígenas se detuvieron, y antes de que alguno pudiera moverse, De Montour se hallaba en medio de ellos. Gritos sobrecogedores, no de ira, sino de terror.
Atónitos, los arcabuceros dejaron de disparar.
De Montour cargó directamente por entre el grupo de negros, y éstos se dispersaron y huyeron, a excepción de tres de ellos, que permanecieron allí.
De Montour dio una docena de pasos hacia ellos, pero luego se paró como petrificado. Durante unos instantes permaneció así mientras las lanzas silbaban a su alrededor; luego se giró y corrió a toda prisa en dirección al río.
A poca distancia del río otro enjambre de negros le impedía el paso. La ardiente luz de las casas en llamas iluminó la escena claramente. Una lanza atravesó el hombro de De Montour. Sin detenerse en su avance, se la arrancó de cuajo y se la clavó a un indígena, saltando por encima de su cuerpo para abalanzarse sobre los otros. No podían enfrentarse a aquel hombre blanco poseído por el demonio. Huyeron profiriendo alaridos, y De Montour, colgándose sobre la espalda de uno de ellos, lo abatió sin piedad.
Luego volvió a erguirse tambaleándose, y de un salto se dirigió a la ribera del río. Se detuvo un instante allí y luego se desvaneció entre las sombras.
—¡En nombre del diablo! —susurró Dom Vincente por encima de mi hombro—. ¿Qué clase de hombre es ése? ¿Era ése De Montour?
Asentí. Los desgarradores alaridos de los nativos se alzaron por encima del estruendo del fuego de los arcabuces. Se hallaban agrupados en un enjambre denso alrededor del enorme almacén al otro lado del río.
—Están planeando una gran carga —dijo Dom Vincente—. Me temo que la avalancha saltará por encima de la empalizada. ¡Ja!
Un estruendo pareció desgarrar los cielos. ¡Una bola de fuego se alzó hasta las estrellas! El castillo se meció con la explosión. Y luego, el silencio, mientras el humo se disipaba y mostraba tan sólo un enorme cráter donde en otro tiempo estuvo emplazado el almacén.
Podría relatarles cómo Dom Vincente, a pesar de encontrarse lisiado, dirigió una carga lanzándose colina abajo desde las puertas del castillo para caer sobre los aterrorizados negros que habían logrado escapar con vida de la explosión. Podría contarles acerca de la masacre que siguió, la victoria y la persecución de los nativos que huían.
También podría relatarles, Messieurs, cómo me separé del grupo y vagué desorientado hacia el interior de la jungla, incapaz de encontrar el camino a la costa.
Podría contarles cómo fui capturado por una partida ambulante de cazadores de esclavos, y cómo logré escapar. Pero no tengo intención de hacerlo. Podría escribir una historia aparte con todo ello, pero es de De Montour de quien estoy hablando.
Reflexioné largamente sobre todo lo que había ocurrido, y me pregunté en numerosas ocasiones si De Montour realmente había logrado llegar hasta el almacén para volarlo por los aires, o si fue simplemente obra de la casualidad.
Que un hombre fuera capaz de nadar en un río infestado de reptiles, a pesar de estar poseído por el demonio, parecía imposible. Y si logró volar el almacén, tuvo que volar él también por los aires.
Así pues, agotado, una noche logré abrirme camino a través de la jungla, y divisé finalmente la costa, y junto a la orilla vi una pequeña choza en ruinas con techo de paja. Me dirigí hacia allí con la idea de dormir si los insectos y reptiles me lo permitían.
Crucé el umbral y me paré en seco. Sobre un taburete improvisado estaba sentado un hombre. Alzó la vista cuando entré y los rayos de la luna le iluminaron el rostro.
Pegué un salto hacia atrás embargado por un espeluznante escalofrío de horror. ¡Era De Montour, y había luna llena!
A continuación, mientras permanecía de pie e incapaz de huir, se levantó y se acercó a mí. Y su rostro, aunque demacrado como el de un hombre que se ha asomado a los abismos del infierno, era el rostro de un hombre cuerdo.
—Entra, amigo mío —dijo, y percibí una gran paz en su voz—. Entra y no tengas miedo. El maligno me ha abandonado para siempre.
—Pero, dime, ¿cómo lo lograste? —exclamé mientras cogía su mano.
—Libré una terrible batalla mientras corrí hacia el río —respondió—, ya que el demonio me tenía subyugado y me forzaba a atacar a los nativos. Pero por primera vez mi alma y mi mente prevalecieron durante un instante, un instante lo suficientemente largo para mantenerme firme en mi propósito. Y creo que los benevolentes santos vinieron en mi ayuda, al ofrecer mi vida para salvar otras vidas.
»Salté al río y nadé, y en segundos los cocodrilos me rodearon. De nuevo bajo el influjo del espíritu maligno luché contra ellos, allí en el río. Luego, de repente la cosa me abandonó.
»Escalé la ribera del río y prendí fuego al almacén. La explosión me arrojó a gran distancia, y durante días vagué sin rumbo por la jungla.
»Pero llegó la luna llena, y volvió a llegar, y en ningún momento sentí la influencia del espíritu maligno.
»¡Soy libre, libre! —y una asombrosa nota de exultación, mejor dicho, exaltación, hizo vibrar sus palabras—. Mi alma es libre. Aunque parezca increíble, el demonio yace ahogado en el fondo del río, o quizás habite el cuerpo de uno de los salvajes reptiles que merodean por el cauce del Níger.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
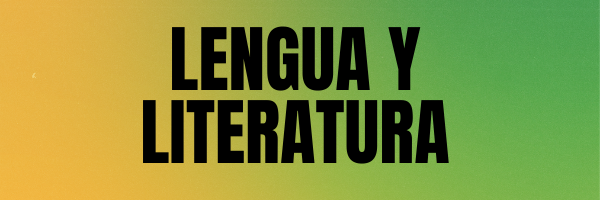
No hay comentarios:
Publicar un comentario